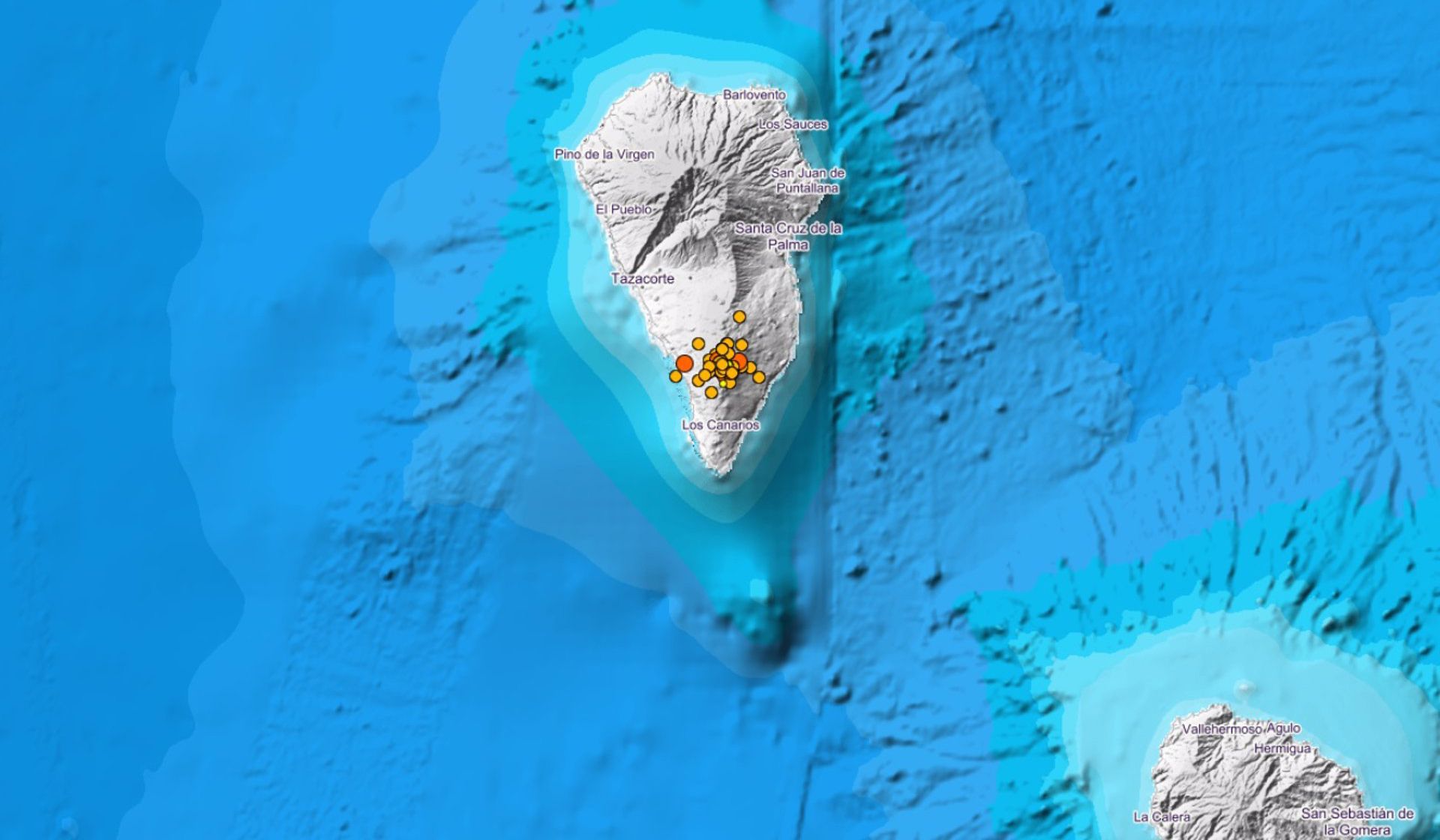Hace unos días leía atónita el siguiente titular: “La catástrofe de La Palma se convierte en atracción turística por unos días. Personas de diferentes lugares del mundo se desplazan a la isla para ver la erupción”. Mientras miles de personas huyen de un desastre colosal y la Guardia Civil, los Bomberos, Protección Civil y otros muchos voluntarios libran una lucha contra reloj contra lo inevitable exponiendo, incluso, sus vidas, algunos curiosos visitan la isla como si de un parque temático se tratara. ¿Me lo explican, por favor?
Miles de palmeros se refugian en espacios habilitados para acogerlos tras haber perdido sus casas y sus medios de vida, y tienen que pedir ropa, comida y otros enseres, mientras otras personas, a salvo del desastre, buscan la storie que más likes consiga en su Instagram. Lo siento, abuela, pero no puedo entenderlo. No me cabe en la cabeza que la pesadilla de miles de personas constituya el objeto de fascinación, y visita, de otras que no ven la tragedia en su dimensión humana, sino como un simple espectáculo que compartir en redes sociales.
Paren el mundo que yo me bajo.
Nunca me han gustado las películas distópicas, tal vez porque las veo ‘distópicas pero menos’. Dejé de ver la serie Black Mirror, precisamente, tras el capítulo titulado El oso blanco cuya historia me dejó impactada: una mujer se despierta amnésica una mañana; sale a la calle y comprueba cómo todo el mundo la observa a través de las ventanas. Un encapuchado le dispara con una escopeta y varios transeúntes la siguen grabándola con sus móviles en cuyas pantallas aparece un misterioso, e hipnotizante, símbolo blanco sobre negro. La gente con la que se cruza la desdichada no hace nada por ayudarla a huir de un despiadado grupo de perseguidores. Cuando se estrenó la serie, aún no habían sucedido los atentados de Barcelona y Cambrils donde asistimos a un caso similar: un tipo grabó a una víctima que yacía en el suelo y lo compartió en redes sociales. Cry, cry.
¿Recuerdan la fotografía de Kevin Carter en la que se veía a una niña sudanesa que se había desplomado por el hambre, detrás de la cual merodeaba un buitre? La imagen, a pesar de ser galardonada con el Pulitzer, fue objeto de muchas críticas que cuestionaban su ética. En un artículo publicado en el St. Petersburg Times de Florida se llegó a decir que “El hombre que ajusta su lente para tomar el encuadre correcto del sufrimiento podría ser un depredador, otro buitre en la escena”. Ahí comenzó la espiral depresiva del fotógrafo, que nunca se repuso de este golpe. De esto hace más de veinticinco años. ¿Qué creen que habría pasado hoy? ¿Nos hubiéramos planteado la ética del que eligió apretar el disparador de la cámara, con intención de denunciar la hambruna sudanesa, dicho sea de paso, antes que prestar ayuda inmediata a la pequeña?
¿En qué momento nos desensibilizaron ante la violencia y el dolor ajeno? ¿Cuándo consideramos admisible convertir la tragedia en objeto de consumo mediático? ¿Cuándo antepusimos el espectáculo a la ética y a la empatía? ¿Cuándo entronizamos las stories de Instagram y elevamos un altar en cuya pira arde, día y noche, imágenes de tragedias, huracanes, terremotos, inundaciones, masacres y actos terroristas con la misma banalidad que otras de moda, conciertos, comida vegana u ordenación estilo Marie Kondo?
Tiempos complicados. ¿Tiempos sin ética? o ¿Ética para unos nuevos tiempos? No lo sé. Sigo dándole vueltas. Me niego a darle la razón a los guionistas de Black Mirror, pero cuesta, abuela, cuesta…