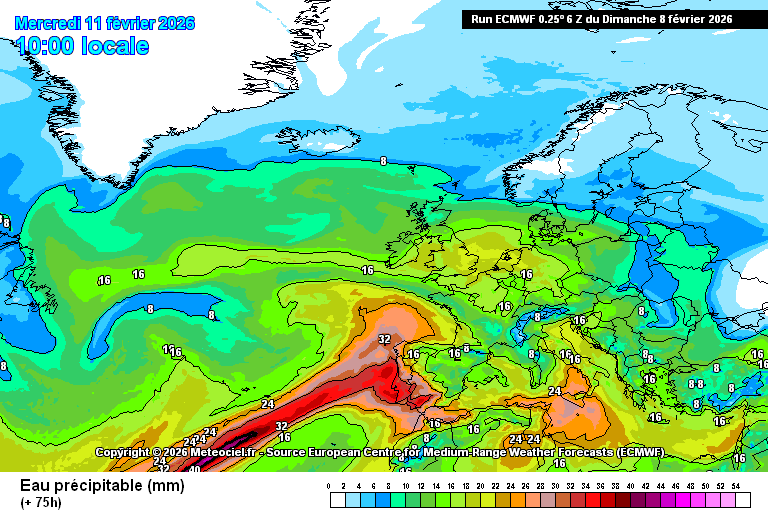“Verano, verano, alegría, alegría”, decía El Fary; pero eso será para los ricos, los niños de papá o los adolescentes. O la combinación de todos ellos en un solo cuerpo, un transformer definitivo que aúna todos los privilegios: el funcionario. Qué bueno ser funcionario. El sueño húmedo de cualquier español en los tiempos convulsos que corren: entre escándalo y escándalo del PSOE, antes de que llegue VOX y barra con el empleo público, empezando por colocar un cráter humeante en aquellos magníficos lugares tan llenos de esperanza: las diputaciones; hacerse con su placita de funcionario. Porque qué privilegio ser funcionario, ejemplo perfecto del héroe contemporáneo nacional. Un hércules con calvicie, un poco de chepa —de tanto trastear y tropezar frente al ordenador— y la barriguita de los tres o cuatro desayunos diarios. Un precio que pagaría felizmente solo por ese momento.
El momento de ir, con tu placita debajo del brazo, y entrar en La Caixa, BBVA, Santander, etecé y que te reciban con alfombra roja mientras una orquesta al fondo toca los acordes del himno de la alegría y una fila de administrativos flanquea tu paseo triunfal, entre aplausos y vítores, hasta que desembocas en la oficina como los ríos que van a dar en la mar; que no es el morir, sino el hombre trajeado que te recibe sonriente para darte la hipoteca de la casa en la playa. Esa casa en la playa en Punta Umbría o Chipiona o Torrevieja que será tu isla de Calipso, ese Valhalla hecho a la medida de ese héroe contemporáneo que tú eres, sus cohone ahí. Y levantarte con esa felicidad nobiliaria —lejos quedaron los tiempos en que los funcionarios eran hombres grises— mientras tus chiquillos se preparan para ir a la playa con sus amigos y te dejan tranquilo leyendo el periódico, sin nada que turbe tu salario, ahíto de trienios y pagas complementarias. Porque ¿qué pasa si abres El País y te encuentras con que se avecina otra pandemia? Pues nada; otra vez el salario a la nevera un ratito, donde los helaos, y a ver Netflix para matar el tiempo. Y leeré Oposición de Sara Mesa y diré, conmovido: "Jo, soy yo literal, eh. Ay, qué angustia, me voy al Chiringuito Pepe a quitarme la pena con unas cigalitas".
Qué maravilla el verano, y no ese solsticio bochornoso y asquerosito que vivimos los otros, esa otra raza, el común de los mortales, que en los meses de julio y agosto seguimos habitando las ciudades y los pueblos de secano, acudiendo al trabajo sin la esperanza de la piscinita de la urba ni las cigalitas en el chiringuito —con esa brisa marinera acariciándote el alma, como si el Mundo te dijese: tesquiero—. Mientras en otra galaxia, la losa de fuego cae en la espalda de los otros, los que recorren las ciudades y aguantan, además, los olores repugnantes que el calor libera: un contenedor de allá, una meada de perro de acullá… Tufos que, sonámbulos, acuden a montarse una rave en tu enrojecida y sudorosa napia.
El verano está hecho para los adolescentes, decía, y para los funcionarios, esa otra modalidad de la adolescencia que puede pedir hipotecas alegremente mientras los otros sufren los embates de la economía de mercado ("¡es el mercado, amigo!"), imprevisible como el mundo, como la vida misma. Quién pudiese ingresar en esa troupe y ser un adolescente toda la vida, con mi casita en la playa y apartando esa cosa incómoda y pegajosa llamada solsticio para darle la bienvenida, al fin, al verano.