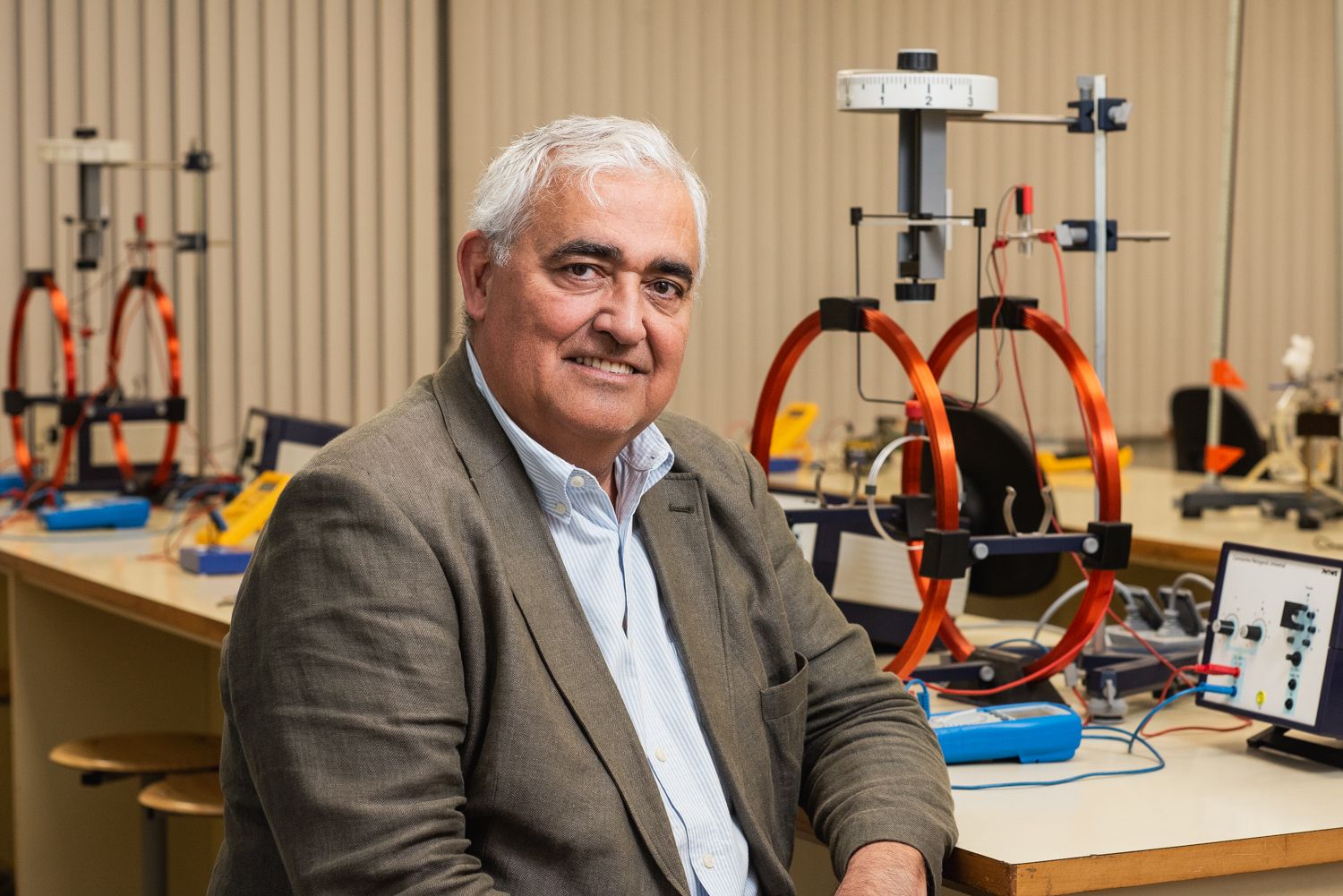En la política actual, el abuso intencionado de lo inmediato y de lo emocional conlleva riesgos evidentes que afectan al fundamento mismo de la democracia, dificultando hasta el extremo la creación de una opinión formada sobre temas esenciales, presupuesto básico sobre el que debería basarse la participación real de la ciudadanía.
Este desprecio por la información veraz parece surgir de generadores de contenidos nada inocentes (por no decir directamente manipuladores) a los que no son ajenos ni los partidos políticos ni los medios que sirven de cauce para su generación y difusión inicial, que después se multiplica a través de las redes sociales, cuyos algoritmos permiten la selección individual de su distribución.
Decía José Luis L. Aranguren, en 1983, que la peor de las dictaduras es la de la manipulación, porque acomete lo que denominaba “el pecado contra el espíritu del Estado”, al presentar “e incluso instilar gota a gota la falsa conciencia de una libertad que se ha arrebatado”. Años después, Byung-Chul Han insistirá y actualizará esta idea en su discurso en la entrega del Premio Princesa de Asturias, y en gran parte de su obra, al criticar precisamente la falsa percepción de libertad que nos proporcionan unas redes sujetas, de hecho, a un estricto control que somos incapaces de percibir.
Sobre el concepto de libertad se está construyendo un auténtico nuevo orden curiosamente impulsado por aquellos que más la denostaban. Su auténtica intención no se manifiesta con claridad. Abusando de los sentimientos más puramente tribales, los mensajes se centran en cuestionar los elementos más fundamentales del modelo de estado y en fomentar el sentimiento de frustración de la ciudadanía ante la sucesión de situaciones de crisis y la falta de respuestas a sus demandas. Los intereses que priman son los de una oligarquía que quiere con descaro abolir cualquier sistema de protección social y de organización colectiva de la sociedad. El natural descontento de la juventud, de las autodenominadas clases medias, del mundo rural, etc., no se canaliza para un reforzamiento de los derechos sino, precisamente, en favor de una suerte de anarco-liberalismo que defiende sin rubor la desaparición del estado y la ruptura del contrato social en que se basa.
Esta forma de actuar no declarada, pero cada vez más evidente, convierte a la política en la mera gestión del estado de opinión cambiante, obviando cualquier debate sereno y que necesita de la desinformación y la ignorancia; la ignorancia de la historia, de los elementos más esenciales de la convivencia, la ignorancia de la economía, de los principios básicos constitucionales y del estatuto de derechos y deberes que corresponde a cada persona como ciudadano.
En ello, la gestión del olvido se presenta como un rasgo común a la actuación de los gobernantes, que buscan conscientemente la distracción de la opinión pública para provocar el cambio de atención y evitar la discusión sobre los asuntos verdaderamente necesarios. La generación de ruido, la constante sucesión de temas, la infantilización social y, como decimos, la gestión del olvido son formas de actuación recurrentes que nos conduce a una suerte de entropía social. A una desaparición aparente del orden, que hace más complicado para la persona común comprender la realidad y sus dinámicas. Todo ello provocado, por una parte, por quienes conscientemente buscan la desaparición de los consensos generales en favor de sus intereses puramente económicos o, directamente, dinerarios; y, por otra, en muchos casos, por la incapacidad o por el servilismo de quienes nos gobiernan.
Pese a que hay más que nunca instrumentos de acceso efectivo a la información, esconderla es también muy fácil. Se nos hace creer que es información lo que, en realidad, es desconocimiento envuelto en oropeles para aparentarlo veraz y asumible, pero que, al contrario, son sólo contenidos falaces y prefabricados en un contexto de dominio. Como hemos dicho, el fomento de la ignorancia destruye el ideal de que la ciudadanía tenga criterios formados, lo que debería ser uno de los pilares de la participación política.
La democracia está en riesgo. Está en un cuestionamiento profundo, que puede incluso llevar a la ciudadanía a plantearse si es necesaria, o siquiera útil o efectiva. Y los gobernantes, que deberían ser sus garantes, o bien están exclusivamente en la idea de permanecer en sus puestos o están realmente bajo el verdadero mandato de una oligarquía económica que parece haber decidido suprimir la forma actual del estado; un estado que, constitucionalmente, se define como social (por el reconocimiento de una serie de derechos de tal carácter), democrático (por participativo) y de derecho (por el respeto a las leyes sobre la base de la igualdad formal de todos los ciudadanos).
Estos gobernantes bien por insignificancia real, bien por incapacidad o bien por ser meros figurantes de una élite económica a la que deben su posición (posibilidades no excluyentes), hacen auténtica dejación de las funciones que tienen encomendadas, y no presentan batalla en defensa del único modelo que se ha demostrado capaz de asegurar, al menos mínimamente, unas libertades individuales y una protección social que garanticen el desarrollo personal de los ciudadanos y ciudadanas de un país. Nunca fue del todo cierto el poder del pueblo, pero sí su capacidad de inferencia. Ahora, la oligarquía ha decidido dar un paso hacia adelante y le sobra la excusa de contar con un sistema político que, aunque mermado, se basa en la decisión y participación de las personas.
Steve Bannon, el gran gurú del nuevo establishment norteamericano, lo ha dicho claro en relación con un tema que era hasta ahora un filtro insalvable (la limitación de mandatos de la presidencia de los Estados Unidos). Han venido a acabar lo que han empezado, dice. El problema de esta especie de oxímoron es que no sabemos qué han empezado y, lo peor, cómo tiene que acabar. Sí que lo podemos intuir. Entre tanto las consecuencias las estamos pagando todos.