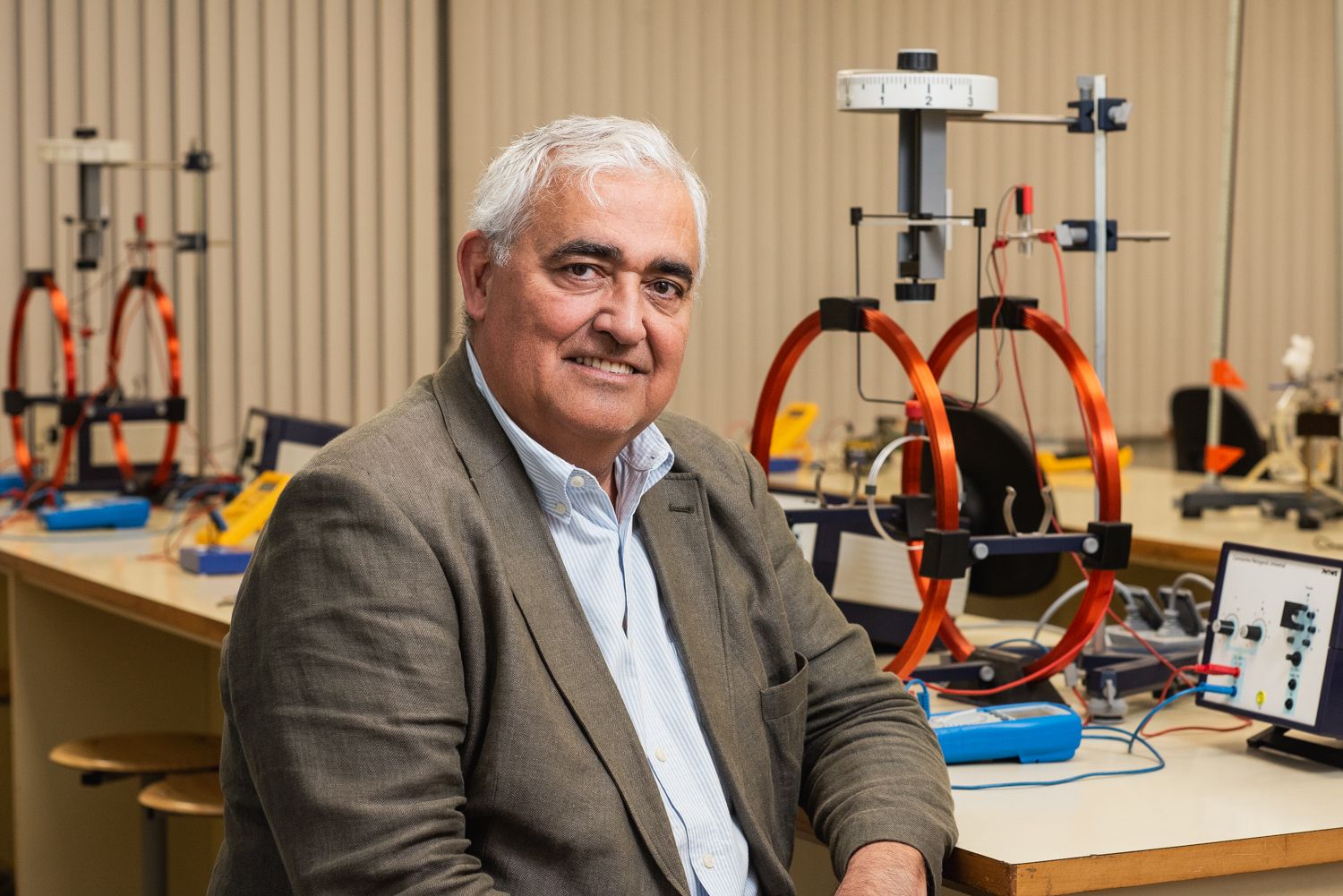En su último libro, Victoria Camps habla de “la sociedad de la desconfianza”. Más allá de la necesidad de construir un relato que nos libre del desánimo, la percepción de que los servicios públicos esenciales no funcionan incide en esta sensación, que supone uno de los riesgos más delicados del sistema democrático. La pasividad o incapacidad de los servidores públicos, de los que a veces solo se percibe la desatención de su deber, entretenidos en la batalla por lo inmediato, deriva a una desafección de la sociedad que socava directamente el sentido de Estado.
Si, además, este defecto se generaliza, al tiempo que crecen otros males, como muy principalmente la corrupción, la prevalencia de los intereses particulares espurios, y, abiertamente, la interferencia del poder del dinero, en su sentido más ilegítimo, en la gestión y determinación del bien público, la desafección crece hasta convertirse en el sentimiento más extendido entre la ciudadanía, en la misma medida en que también se perciba que la transparencia debida en la gestión de lo público es una quimera.
Este mal puede tener una variedad de causas. Pero, sin duda, una de ellas es la desatención a las necesidades como país, que supone una falta real de gobernanza o, si se quiere, de gobierno.
Gobernar debe ser, entre otras cosas, el cumplimiento de obligaciones y deberes elementales: anticiparse a los problemas de la ciudadanía; planificar y programar las posibles soluciones ante sus necesidades y demandas, tanto actuales como de futuro; y, en su vertiente más básica, la atención y gestión a los servicios públicos más fundamentales. Este encargo tiene, las más de las veces, un nivel constitucional. Gobernar no es, no puede ser, estar o permanecer en el gobierno. Gobernar, y aspirar a hacerlo legítimamente, es velar por el bien del común de la ciudadanía, con la mayor de las implicaciones y la mejor de las intenciones, sin perjuicio de los posibles defectos y errores, que son consustanciales.
La falta de confianza se convierte, pues, en un riesgo de carácter mayúsculo para la democracia, pasada, presente y futura, en la que interesadamente están incidiendo los populismos para cuestionarla (sin el más mínimo interés, ni capacidad de proponer alternativas reales). La falta de confianza también incide directamente en las instituciones. Sobre todo, cuando el sistema parece no dar respuestas a las más legítimas – e incluso básicas – aspiraciones de la ciudadanía, y parece más centrado en intereses particulares, de distintos índole y condición, que en el interés general para las que estaba concebido.
La afectación de servicios públicos como la sanidad es demostrativo de este sentimiento. No hay nada más doloroso que la percepción de que el sistema no funciona y no da respuesta a necesidades y demandas elementales, urgentes e ineludibles. Si no se garantiza el acceso a la medicina de familia, si el colapso en las urgencias es constante, si no se preserva la continuidad asistencial – en la que se basa la necesaria relación de confianza con nuestro médico o médica –, si no se dan respuestas a cuestiones de cuidados, si la lista de espera se eterniza y no se resuelven las demandas más básicas de atención y, si finalmente, se afecta la relación de veracidad, que debe asegurar la más mínima prevención, como estamos viendo en estos días, mal vamos.
El modelo de atención sanitaria requiere de una profunda reflexión, sin duda. En esta reflexión deben considerarse muchos factores, como los retos que supone una población cada vez más envejecida, con mayor esperanza de vida y, por tanto, con más necesitada de cuidados; las expectativas derivadas de nuevos tratamientos, cada vez más costosos; los nuevos riesgos de salud pública que pueden ponerse de manifiesto, etc. Pero esta reflexión debe concretarse en acciones que implican un refuerzo del sistema sanitario público, que debe contar con los profesionales, sin duda, pero sin olvidar que la población y los pacientes – en definitiva, a los ciudadanos y ciudadanas – deben estar en el centro del debate y de la atención.
La situación que vivimos en la actualidad deriva de una determinada percepción de lo público y del interés general. Un primer factor para elucidar es cual es el papel o el rol que debe corresponder a lo público, qué función debe corresponder a la administración, en su sentido más amplio (de proveedora de servicios esenciales), y cuál es el alcance que debe tener la gestión del interés general, que es tanto como plantear la extensión del estado. En ello es clave la idea que al respecto tengan los gobernantes – que, en democracia, lo son, precisamente, por la confianza que en ellos ha depositado la ciudadanía –, que se entiende que deberían siempre priorizar el interés general sobre los intereses particulares.
Sin duda, en este tema hay muchos elementos a considerar. Uno de ellos es el pretendido debate sobre la sostenibilidad del denominado estado del bienestar, que interesadamente se vincula al cuestionamiento de la pervivencia de los estándares de protección social vigentes. Pero una gestión eficiente de los recursos no debe estar reñida, ni servir de excusa, para que los servicios no funcionen o para justificar su desatención. Tampoco puede ser excusa el que sea una cuestión delicada y difícil.
Para algunas personas – y, en particular, muchos de nuestros gobernantes –, en materia de servicios públicos esenciales, la administración no debe tener más que un papel meramente asistencial y subsidiario, considerando que dicha provisión de servicios debe asumir, exclusivamente, una función de “beneficencia” al modo de las normas del siglo XIX, denominadas, precisamente, “leyes de pobres”. La provisión de servicios públicos (muy particularmente la sanidad, pero también la educación) sería solo para quienes no alcanzan la capacidad económica suficiente que permita soportar sus costes, en una lógica mercantil que no distingue realmente entre público y privado, sino entre pobres y supuestos pudientes.
Esta consideración no es inocua. Tiene efectos perversos. Incluso para el modelo que pretenden los que defienden esta opción. En primer lugar, porque la provisión privada no alcanza a todos los ámbitos sociales ni territoriales a los que deben llegar los servicios públicos (y, en esto, la sanidad es un ejemplo concluyente). En segundo lugar, porque la capacidad de investigación e innovación que requiere cualquier modelo de servicios públicos moderno y actual, acorde con las demandas de la ciudadanía, solo se encuentra en el ámbito público. También la sanidad es un ejemplo claro.
En nuestro país, solo la sanidad pública especializada es capaz de implementar de forma generalizada nuevos tratamientos y terapias. En tercer lugar, porque lo contrario afectaría a uno de los problemas más acuciantes de la actualidad: la desigualdad. Una desigualdad que toca a la inmensa mayoría de la población, incluyendo esas personas que se identifican con la clase media y que, en todo caso, son parte esencial en la conformación del país, al que realmente sostienen fiscalmente (las clases altas mantienen la práctica histórica de “escabullirse”). Son las llamadas a recibir, junto con las clases más desfavorecidas, unos servicios públicos que debieran ser de calidad en condiciones de confianza y reconocimiento. Pero, en cuarto lugar, estos servicios públicos de calidad ofrecen también un aspecto no menor de prestigio y competitividad como país. Una competitividad basada en la seguridad y en la certeza de la cobertura universal del que también se beneficia, sin duda, el sector productivo (tanto en sus posibilidades de desarrollo como desde la perspectiva de ahorro de costes).
Esta visión no es una simplificación de la diatriba de lo público contra lo privado. Hay que fomentar la actividad y la iniciativa privadas, creadora de riqueza y de valor añadido. Sobre la misma debe asentarse el crecimiento como país, el empleo y el desarrollo de la nación. El papel que pueda corresponder a lo público, la acción de las administraciones públicas, debe ser el de prestar apoyo (a través de servicios) que complementen y ayude a un buen desarrollo y la competitividad de la iniciativa privada. Pero la dejación de los servicios públicos esenciales es tanto como la actualización de un abandono de las funciones básicas de gobierno y de la más elemental capacidad de gestión que se le requiere.
Lo contrario, crea desconfianza. Y la desconfianza destruye la idea y la razón de convivencia. Los lobos están esperando.