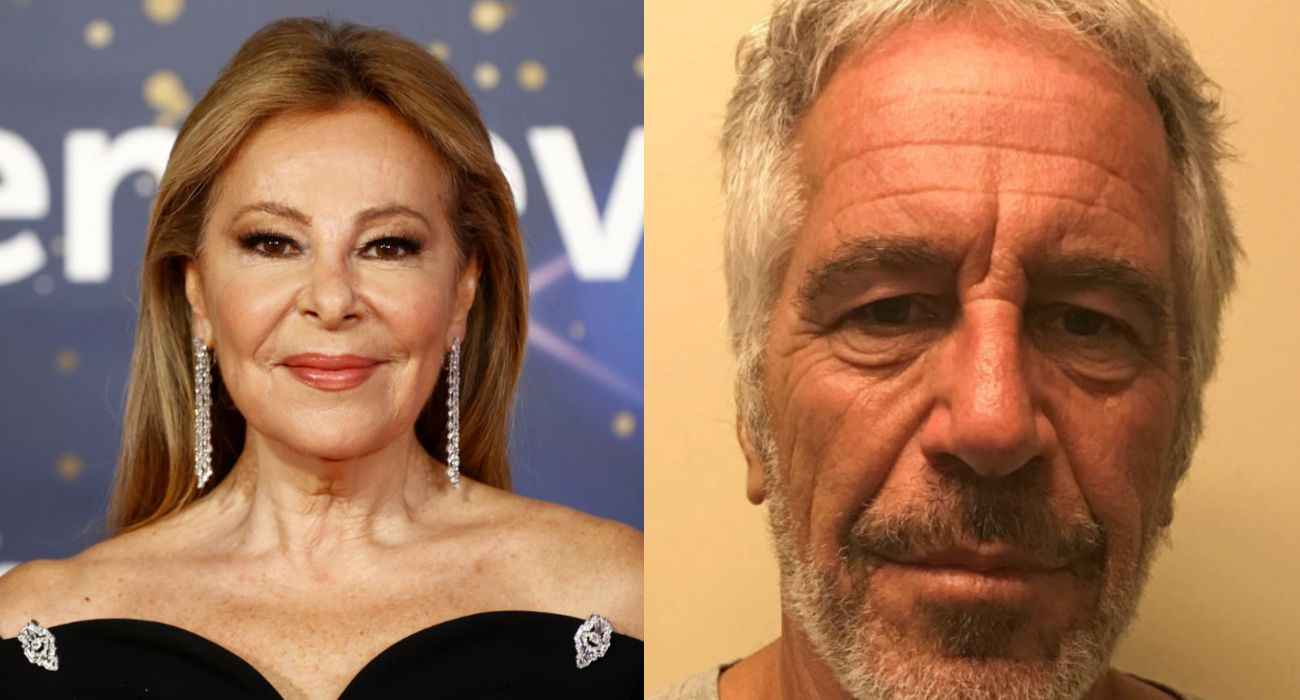¿El tiempo de los demás es más valioso que el de uno? ¿Hay que tomar alguna medida? ¿Solo nos importan los demás cuando necesitamos algo de ellos?
Quito es una ciudad que está a más de nueve mil kilómetros de distancia del lector promedio. Por lo tanto, cualquiera cosa que les cuente acerca de esta bendita ciudad les sonará a chino. Máxime en fechas en las que España va camino de unas terceras elecciones, si ningún cuate de buena onda lo remedia, como dirían en México, ¿no es así?
En tales circunstancias, ¿por qué debería preocuparle a cualquiera leer acerca de lo que sucede en una ciudad lejana? ¿Es qué no hay suficiente entretenimiento con los acontecimientos más cercanos? Por ejemplo, ahora están entusiasmados con las estupideces de un alcalde que rige a guisa de burgomaestre a orillas del río Guadalquivir, concretamente de la localidad de Coria del Río. Resulta que sale a la luz una película, al más puro estilo de la comedia que se ríe de todo tipo de estereotipos, y en pleno diálogo de ficción, uno de los personajes declara el pobre porvenir que les espera a las mujeres de Coria del Río, pues se hacen putas o se meten en la Guardia Civil. Pues bien, para hazmerreír de todo el país, el propio ayuntamiento emitió una carta donde censuraba las virtudes de tal guion cinematográfico y amenazaba con tomar las medidas pertinentes, incluidas las judiciales, porque esas declaraciones amenazaban la buena paz del pueblo, lo condenaba al ostracismo y constituía un acto denigratorio sin parangón en lo que llevamos de milenio, precisamente en un contexto donde Coria del Río empezaba a sonar en el ámbito internacional, como símbolo del desarrollo.
La anécdota de Coria del Río es tal y como les cuento, solo que con mayor lirismo y, si me permiten, un poco de estupidez propia, pues no hay mejor que reírse de uno mismo. El caso es que después escribí un cuento, donde un ciudadano de Coria iba a comprar un cupón de la Once, y entre una cosa y otra, una paloma le plantaba su gloriosa cagada en la virgen de su cuello, y él exclamaba “la puta”. Seguidamente, la notable suegra de algún vecino le propinaba un bastonazo accidental en la espinilla y el buen ciudadano volvía a exclamar “la puta”, al más puro estilo de las coletillas de nuestros abuelos. Y así en varias ocasiones, hasta que el vendedor de cupones le responde jocosamente que en su boca parece que están todas las putas de Coria. La puta, pues, digo yo.
Obviamente, Coria del Río no está en ninguna parte del país donde vivo. En la provincia donde vivo podrán encontrar otros como Puembo, Conocoto, Calderón, Carcelén, la Floresta, Machachi, Cumbayá o Tumbaco, que también tienen sus gracias. No se crean. Después de tantos años de residencia, uno aprende tanto las gracias ajenas que las termina asimilando, hasta hacerlas parte mismo de sus propias querencias. De esa forma, la ciudad o el país se ama y se quiere con todo lo que aguarda en su maleta. Incluso, en lo que a uno le molesta, no le queda más remedio que ser tolerante con los disgustos, porque ya dicen que donde vayas, haz lo que vieres. Con una frontera bien definida: el de ser tonto. Más allá de ser tonto no hay por qué aguantar ciertas incontinencias.
No hay más que señalar un ejemplo, que no sé si es consustancial a la cultura local, o se puede extender a otras geografías y comportamientos. Pero lo que es aquí, está muy arraigado, aún con las excepciones y disculpas pertinentes. Me refiero a la soberana impuntualidad y falta de compromiso. La palabra vale lo mismo que el pedo de un caballo. Uno puede quedar con mengano el jueves, con fulano el sábado, y con zutano el mismo día. A mengano se le olvida y sólo se disculpa cuando le llamas la atención posteriormente. Fulano tiene otros planes pero no avisa y zutano, finalmente, sufre de olvido momentáneo. Y por si fuera poco, otro llama a la puerta pensando que soy el BBVA o el Banco de Pichincha y por ende, tengo un cajero automático en las narices. Todas estas circunstancias te dejan un severo interrogante. ¿Qué sucede? ¿El tiempo de los demás es más valioso que el de uno? ¿Hay que tomar alguna medida? ¿Solo nos importan los demás cuando necesitamos algo de ellos? ¿Les debes denunciar ante las autoridades de la moral? ¿Quizás es mejor hacerse el loco y pasar olímpicamente de todo? No considero que deba pasarse por alto, aunque tampoco convertir la vida en una cancha de boxeo. Entre un extremo y otro, hay una cuestión de responsabilidad y amor propio, así como un profundo debate interior.
Al final, no más concebible es guardar silencio, y dejar de tener razón para estar en paz. Frente a estas menudencias y cabreos, desde luego, navegan los grandes males de este mundo. Esas cajas tontas -los televisores- se encargan de recordárnoslo a diario, con tanto conflicto armado. Entonces, ¿para qué calentarnos innecesariamente? Eso mismo pienso yo, lo cual tampoco me exime de referirme a esas malas prácticas locales. Y tendrán que disculparme, porque la gente en cuanto les cuentas acerca de algo malo, aunque sea verídico y comprobable, se piensa que estás en contra de ellos y que el amor solo se basa en los grandes mitos construidos.
Estas y otras son las tribulaciones de un vasco en Quito. Doce largos años avalan, de una u otra forma, la percepción acerca de la ciudad, de sus hermosas y blancas paredes, de las laderas lluviosas y de los frecuentes temblores que nos acucian. Una mezcla invariable de sentimientos. Encuentro contradicción en la belleza, pero sigo fuertemente arraigado a lo que sucede en el otro lado del océano Atlántico, de forma que mantengo unidos dos mundos a través del mismo cabo y permite suscitar la curiosidad del lector respecto de la realidad que no conozca.
Pocos imaginarán de dónde carajos me saqué el nombre de tribulaciones. No soy mago ni guardo un conejo en la chistera. Verán que en 1879 el bueno de Julio Verne, ese escritor de nuestra infancia, escribió una bella novela de aventuras titulada “las tribulaciones de un chino en China”. Tal novela narra las desventuras Kin-Fo, un acaudalado chino que se sume en el mayor de los disgustos al enterarse de que ha perdido todo. En ese punto, el abnegado chino contrata lo más parecido a un seguro de vida, para poder cobrar una buena suma en caso de suicidio, el remedio perfecto para sus males económicos. Un amigo se encargaría de organizarle, tanto la disculpa como el posterior mortuorio. Sin embargo, el amigo desaparece y su frustración se acrecienta al saber que su fortuna vuelve a estar a salvo. Kin-Fo no tiene más remedio que emprender el viaje a lo largo y ancho del país, quizás huyendo del más mínimo riesgo de fallecimiento durante el periodo de vigencia de la póliza. Aventuras que me recuerdan a El mandarín, una novela con argumento similar escrita por Eça de Queirós.
Estas tribulaciones, desde luego, nada tienen que ver con los sucesos de Kin-Fo, ni tienen como propósito emprender un largo viaje para esconderme de tanta anécdota. No tienen mayor característica común que la de su propio significado: esbozos interiores, descripciones con un poco de ingenio, pensamientos desordenados, cierta sorna, alguna que otra llamada de atención. Tribulaciones de ciudad, en una noche de tormenta, producto del buen humor y de cierta testarudez. Pero ahora ya podrán acostarse sabiendo algo nuevo: los de aquí se acostarán perplejos por lo que sucede en un pueblo andaluz; y, los de allá conocerán la impuntualidad que impera en Quito, para colmo de los desmadres. Pero tampoco se olviden de Julio Verne, por favor, que es cultura.