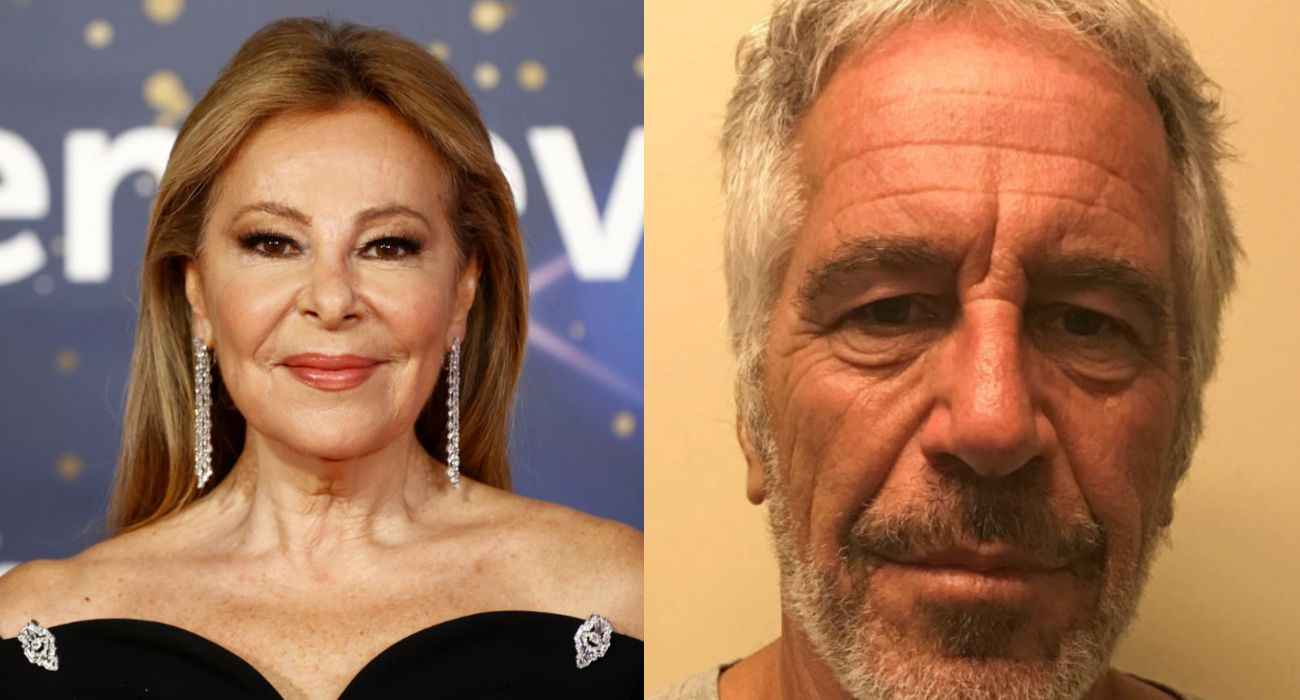Más allá de las santas oraciones, queda mucha hierba por cortar con la guadaña del corazón, sin más ansía que recordar nuestra vida como un minúsculo paréntesis.
Parece que lo más común fuera el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Pero no. Más allá de las santas oraciones, queda mucha hierba por cortar con la guadaña del corazón, sin más ansía que recordar nuestra vida como un minúsculo paréntesis.
Toda vez que muchos países de Latinoamérica celebraron el domingo, 19 de junio del presente, el día del padre. Ese día, las redes sociales se llenaron de dedicatorias, facsímiles, elogios, lisonjas y epitafios a honra de los padres. Asimismo los restaurantes poblaron sus mesas como nunca, en busca de padres celebrados, con los que sacar buena factura.
Padres por aquí y padres por allá, los padres invadieron también el ancho de los campos y las tierras de labor. Unos fueron trendic topic y a otros les engulleron los hashtag, como fama valedera para un solo día, en esa manía por exhibir miles de padres cuya sonrisa es como el canto de un jilguero. Todo ello en nombre del padre, y no precisamente del hijo y del espíritu santo al que anteriormente me refería.
Pero hay padre más allá de los gimnasios y de los selfies. Lo afirmo besando el dedo pulgar. Lo juro por mi abuela y por el futuro hijo que engendre mi esperma. Hay mucho padre abriendo los ojos en nuestra memoria. Padres ausentes en primer lugar, porque se nos fueron a buscar los rumores improbables sobre la existencia del paraíso. Padres a los que cada uno quiso, de forma desmedida, porque fueron el marco de muchos de nuestros cuadros emocionales. Padres a los que les importó un pito, por no decir un rábano, las ansías por encontrar la inmortalidad en la fotografía tomada por un aparato inteligente en la punta de un palo. Padres que, en aquellos que aún nos sobreviven, no deberíamos esperar al catalogado día para celebrarlos. Son padres para todos los días, no para la inutilidad de un suceso.
Padres como el mío. Todo un Pablo. Con apellido de pintor. Nacido un 20 de junio de 1944, sin guitarra y sin presumir de cargo. En Magallón, un pueblo apoyado en la almohada de un cerro, rodeado de olivares, escuetos viñedos y huertas bañadas por el río Huecha, en la provincia de Zaragoza. Un padre trabajador y laborioso, de padre a su vez caminero. Aquellos duros años de la postguerra y posterior dictadura franquista. Tantos muertos detrás para que ahora yo pueda contarlo, sin olvidarme de todos aquellos que no lo cuentan.
Padre obrero, para que lo lean con mayúsculas. Como otros tantos padres que sus hijos lectores también comprenderán. Obrero y buen carpintero. El señor de las chapuzas a domicilio. Puertas, ventanas, tarimas y goznes. Bien pudo salir fontanero, albañil, transportista o encargado de almacén, pero me salió así de digno y sabio. Nada que envidiar a los buitres que presumen de escritorio en los riscos de las montañas, y que no son precisamente los legítimos que vuelan en busca de legítima carroña en los muladares.
En el nombre de ese padre y de otros tantos como el mío. Que celebra su cumpleaños y al que todavía le pesa la distancia de un hijo emigrante. El padre digno y trabajador. El fiel gregario del esfuerzo. El que también carga con algunos estereotipos típicos de los aragoneses, como que son más cabezotas que un arado y beben vino de una buena bota. El mío también. Y además se conoce los caminos y viejas parcelas como la palma de la mano. No más hay que llevarle a Bureta, Alberite de San Juan, Maleján, Borja, Pedrola, Sobradiel o Casetas. Es como tender a un conejo la memoria de sus viejas madrigueras. El campo aragonés de aquellos territorios, exceptuando la ribera del río Ebro, tiende a ser árido y áspero como la suela de una alpargata, y de ahí siempre tuvieron que sudar la gota gorda para que el campo pariera, no sin dificultad, sus respectivos panes.
Ese mismo padre, o lo que es lo mismo, Pablo, también sabe lo suyo de bodegas. Las huele con soberana curiosidad. Quizás recordando aquellas que están prácticamente abandonadas, a un lado del cementerio, en el pueblo de Alberite, o la fila de las mismas, amplias y superpuestas, a lo largo del cerro donde se asienta Magallón.
Recuerdo que hace una semana, durante el periodo vacacional merecido en tierras españolas, estábamos en el pueblo de mis abuelos maternos, en Torquemada, aledaño al río Pisuerga, y en pleno corazón de Palencia. Es decir, más campo. No aragonés, pero sí castellano. En una comarca a la que llaman el Cerrato, que comprende las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid. La segunda semana de junio. Un sol atemperado y en busca del solsticio de verano. Los días largos y aprovechables. El cereal con buena altura. Los majuelos con su dulce verdor. La gente de pueblo con su rigor de siempre. Los más mayores sentados en su banco de siempre, a la misma hora del crepúsculo, en una esquina que llaman la del mentidero, y en la que no es poco frecuente saberse todas las noticias y rumores del pueblo. Ojos como águilas en cuanto advierten la llegada de un forastero. Algunos bares con afluencia de más jóvenes y ágiles habitantes, la mayor parte de los cuáles ignorando que se escribe gratamente sobre ellos, porque por esas calles de vencejo y cigüeñas el interés por la lectura se ha ido diluyendo, aunque aún pesa la esperanza de que sonríen y acogen con cariño cuando su pueblo sale en cualquier línea.
En ese contexto, Torquemada guarda un profundo equipaje en sus terrenos aledaños. Una larguísima lista de bodegas incrustadas en caminos casi paralelos: Valdesalce, Ladrero, Barrionuevo, del Paramillo y Carrovillamediana. Nombres contundentes y austeros, bajo cuyas entrañas, a una profundidad respetable, guardan un buen número de galerías excavadas en un terreno frágil, cuyas fachadas suelen ser de mampostería poco labrada. En resumidas cuentas: allí donde perdura el olor del vino. Conjunto que, no hace tanto, fue declarado como Bien de Interés Cultural a todo el conjunto, y que vienen a sumarse a las que ya ostentan tan digno título en Castilla y León, como son las bodegas de Aranda de Duero y Baltanás.
En una de esas bodegas nos internamos. Creo que en una cuyo propietario se llama Anatasio. Un hombre recio y de rasgos propios del campo, que debía tener alrededor de la ochentena. Nos abrió la puerta que estaba vigilada por un recio candado y una llave que no le iba a la zaga. No sé cuántas escaleras y garrafones dispuestos en uno y otro peldaño. Alguna que otra moderna cuba plateada. El resto: una fila de barricas con olor a telaraña sombría y testigos de lo que debieron ser sumideros, lagaretas o respiraderos. Entre mi padre y yo probamos el vino tinto de tres o cuatro recipientes, entre barricas y garrafones. Cada cual con su particularidad. Ahí me vino el significado de la expresión “a ojo de buen cubero”. Buen tino para elegir el vino que nos íbamos a llevar en un garrafón. Y así fue. A una temperatura estable y diferenciada del exterior.
Eso no fue todo. Porque a la salida nos topamos con algo que aquí es costumbre sagrada y proverbial. Dos vecinos dando buena cuenta del vino en porrón, el queso curado y el olor a asado reciente en la parrilla, que ascendía por las escaleras de la bodega propiedad de uno de ellos. Un vecino al que yo recuerdo de cuando era niño, es decir, unos treinta años atrás, cuando mi interés por las letras no era más que un abrevadero de ignorancia. Así que, ni corto ni perezoso, también me enseñó su bodega, tan ordenada y pulcra como la sacristía de la catedral de Burgos. Amabilidad y hospitalidad. Y una buena ración de queso compartido. Más valorado si cabe, porque en el lejano país donde vivo, estas costumbres tan comunes aquí, allá son privilegio de unos pocos, por las razones que ellos mismos saben y, a veces no les gusta que les mencionen, con el erróneo pretexto de ser poco agradecido, cuando en el fondo se ama el país con todo, bondades y desperfectos.
Después de aquello, y de la conversación mantenida entre los convecinos, el Atanasio, mi padre y yo, la tarde debió quedarse en el lugar que le correspondía. Nosotros nos volvimos con el garrafón de vino tinto a casa, no sin antes prometerles a mis pares que algo escribiría sobre ellos, cuando tuviera la lucidez suficiente, y con el fin de dar testimonio del lugar que merecen entre tanta parafernalia de noticias y estupideces. Una bodega de Torquemada bien lo vale. En el nombre del padre.