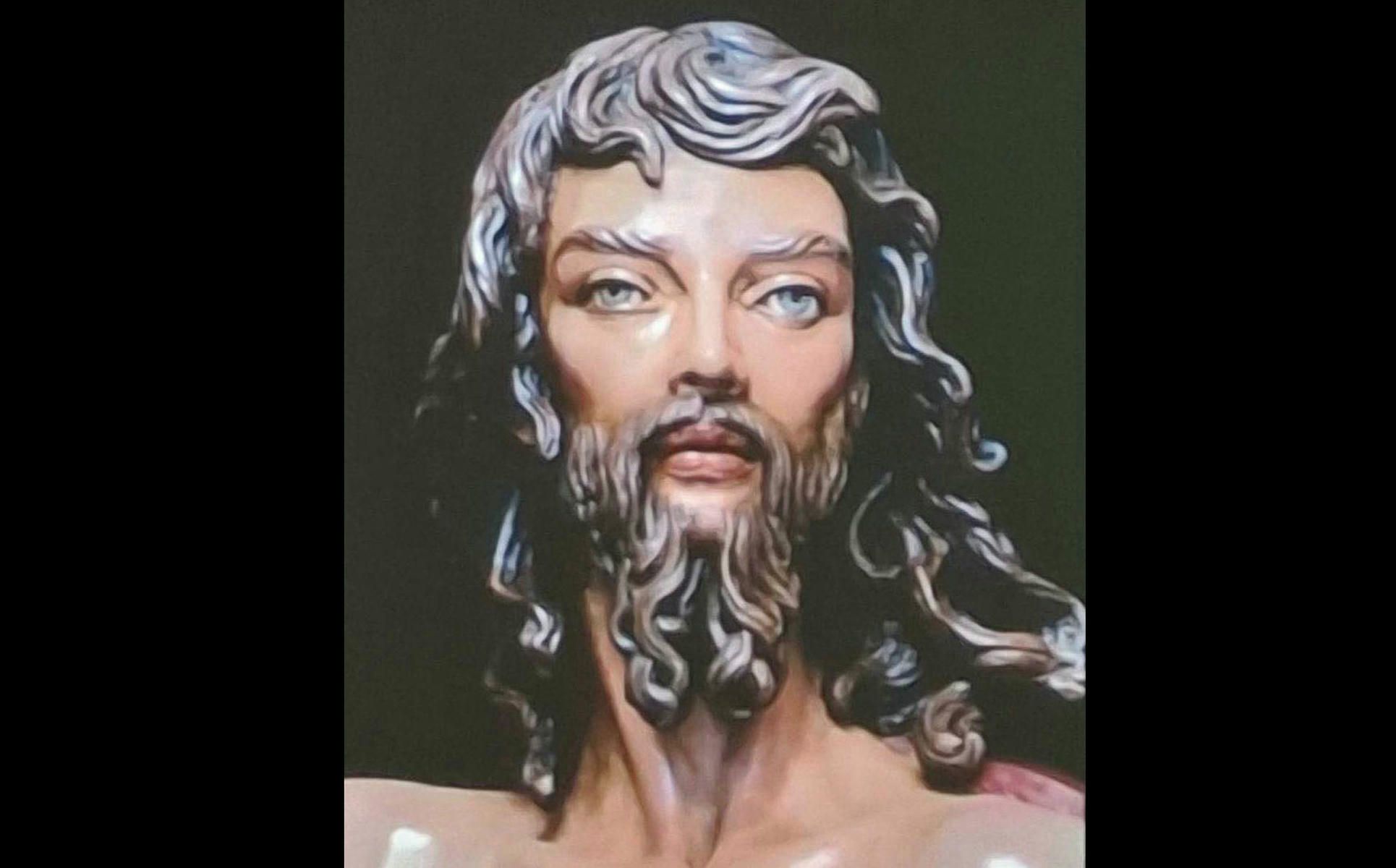Hay una pregunta que me ronda desde hace años —una pregunta sencilla, incómoda, casi doméstica — y que, sin embargo, rara vez se formula en voz alta: ¿qué siente un autor cuando cruza media península para hablar de su libro y se encuentra una sala con cinco personas?
La respuesta se intuye en el brillo apagado de los ojos, en ese instante en que el invitado deja la mochila a un lado y se pregunta, muy quedo, si el esfuerzo habrá merecido la pena. Porque uno puede ser finalista de premios, haber publicado en grandes editoriales, vivir literalmente de la palabra escrita… y aun así terminar frente a un puñado de sillas ocupadas con la misma dispersión que un archipiélago. Y esto no ocurre solo en pueblos remotos: ocurre aquí, en Jerez, en una ciudad que presume de tradición cultural y que, sin embargo, a veces parece tener la brújula estropeada cuando se trata de acompañar a quienes sostienen un libro entre las manos.
Lo he visto demasiadas veces. Autoras de prestigio, autores que muchos leen, pero pocos reconocen al natural, llegando puntuales, con la esperanza bien planchada, para descubrir que la sala entera podría reorganizarse en una conversación de sobremesa. Se nos olvida lo vulnerable que es un escritor ante ese vacío. Lo mucho que cuesta sostener la sonrisa cuando la realidad desmiente las expectativas. Y, sobre todo, la responsabilidad que recae sobre quien organiza el acto, que observa la escena desde la esquina con un nudo en el estómago.
Porque aquí viene el otro lado del vértigo: el del organizador. Ese ser humano que ha dedicado horas a preparar carteles, redactar notas de prensa, publicar en redes, perseguir confirmaciones de asistencia, cuadrar horarios, asegurarse de que haya agua, micrófono, difusión… y que, sin embargo, cuando llega el momento, descubre que ni la mitad de sus seguidores de Instagram han asomado la nariz. Lo peor no es el silencio de la sala: lo peor son las críticas posteriores. Ese comentario cándido —tan habitual, tan cómodo— que sentencia: “Es que no me enteré”.
Y una respira hondo, busca temple, intenta explicar que se anunció en redes, en Facebook, en X, en el periódico, en la televisión local, en todas partes… hasta que alguien responde con una dignísima ofensa: “Bueno, no todo el mundo lee el periódico ni ve la tele local”. Fue entonces cuando, incapaz de contener la ironía, dije aquello que ahora repito con sorna: ¿qué más espera la gente, un pregonero por las barriadas anunciando las actividades culturales?
La realidad es tozuda: muchos se deshacen en loas sobre “la importancia de la cultura”, pero luego no aparece ni uno en las actividades. Y no exagero. Ni uno. He asistido a inauguraciones en las que ni el galerista —que luego se queja públicamente de que los políticos no van a sus exposiciones— se digna a aparecer en los eventos de los demás. Todo el mundo quiere público, pero pocos quieren ser público.
Y entonces, claro, llega la pregunta inevitable: ¿merece la pena seguir organizando actividades culturales sabiendo que puedes terminar mendigando presencias para que no se vea la sala vacía?
No tengo una respuesta firme, pero sí tengo memoria. Y en esa memoria habitan dos experiencias extremas. Por un lado, los días de gloria: la presentación de El caballero de la Frontera, cuando el Refectorio de los Claustros se llenó hasta rozar el aforo y me dijeron que había batido récord. O la ruta literaria del Jerez Victoriano, que repetiré la semana que viene porque en las dos anteriores hubo gente que se quedó fuera. Ese vértigo, pero del bueno: el del entusiasmo ajeno, de la ciudad que responde, que late, que te abraza.
Y, por otro lado, los días amargos. Los días en los que traes a una personalidad de fuera, alguien que en cualquier capital llenaría un auditorio, y aquí te ves llamando a amigos, a tu prima, a compañeros de trabajo, a quien se cruce por la calle, con tal de que el autor no se encuentre frente a un páramo de sillas vacías. No hay nada más humillante que ese esfuerzo a contrarreloj para salvar las apariencias. Nada más triste que observar cómo ese invitado, que debería sentirse celebrado, acaba sintiéndose casi un intruso.
Quizá por eso escribo esto hoy, precisamente hoy, cuando me preparo para presentar a Mª José Solano en Jerez. Una autora brillante, una figura sólida, alguien cuya trayectoria hablaría por sí sola en cualquier circunstancia: formación en Historia del Arte, experiencia en la Real Academia Española, cofundadora de ZendaLibros, entrevistadora incansable, escritora de viajes literarios, columnista en ABC… Una mujer que ha dedicado su vida a pensar y a narrar el mundo con rigor y con belleza. Una autora que debería despertar, aquí mismo, una expectación enorme.
Y, sin embargo, las confirmaciones de asistencia son escasas. Lo digo sin dramatismo, pero con verdad: tengo miedo de que esta tarde la sala no esté llena. Y lo digo también como ciudadana: si no fuese yo quien organiza el acto, estaría recorriendo las paredes con nervios de emoción por tenerla aquí. Pero el temor está ahí, agazapado como una duda heredada de la propia experiencia.
Me pregunto —y os pregunto— qué imagen damos cuando una invitada así se hace el viaje, prepara su intervención, dedica su tiempo… y se encuentra con un eco en lugar de un público. Qué clase de ciudad queremos ser, qué cultura estamos construyendo, si no somos capaces de sostener con nuestra presencia aquello que decimos valorar. Porque la cultura no se mantiene solo con aplausos abstractos, sino con cuerpos presentes, con la humildad de sentarse a escuchar, con la voluntad de acompañar.
Aun así, sigo. Sigo porque creo que Jerez puede sorprender. Porque más de una vez lo ha hecho. Porque también hemos vivido noches inolvidables, llenas de gente que parecía haber brotado del aire. Y porque, pese al desgaste, hay un hilo de esperanza que no termina de romperse.
Tal vez esa sea la verdadera responsabilidad de organizar un evento literario: asumir el riesgo, aun sabiendo que la sala puede estar vacía; confiar en que, de pronto, la ciudad despierte; recordar que cada acto cultural es un puente tendido hacia quienes quieran cruzarlo, aunque a veces crucen pocos.
Esta tarde volveré a hacerlo. Nerviosa, sí. Expectante, también. Y con la ilusión intacta —aunque un poco desconfiada— de que el público aparezca, que ocupe su sitio, que acompañe. Que demuestre, por una vez más, que la cultura no es un adorno, sino una forma de estar en el mundo. Y que quienes vienen de fuera no se marchen pensando que aquí nos da igual. Porque no nos da igual. No debería darnos igual.
Ojalá, esta vez, la ciudad responda. Y que lo que hoy escribo sea solo un testimonio de mis temores, no un anticipo de la realidad.