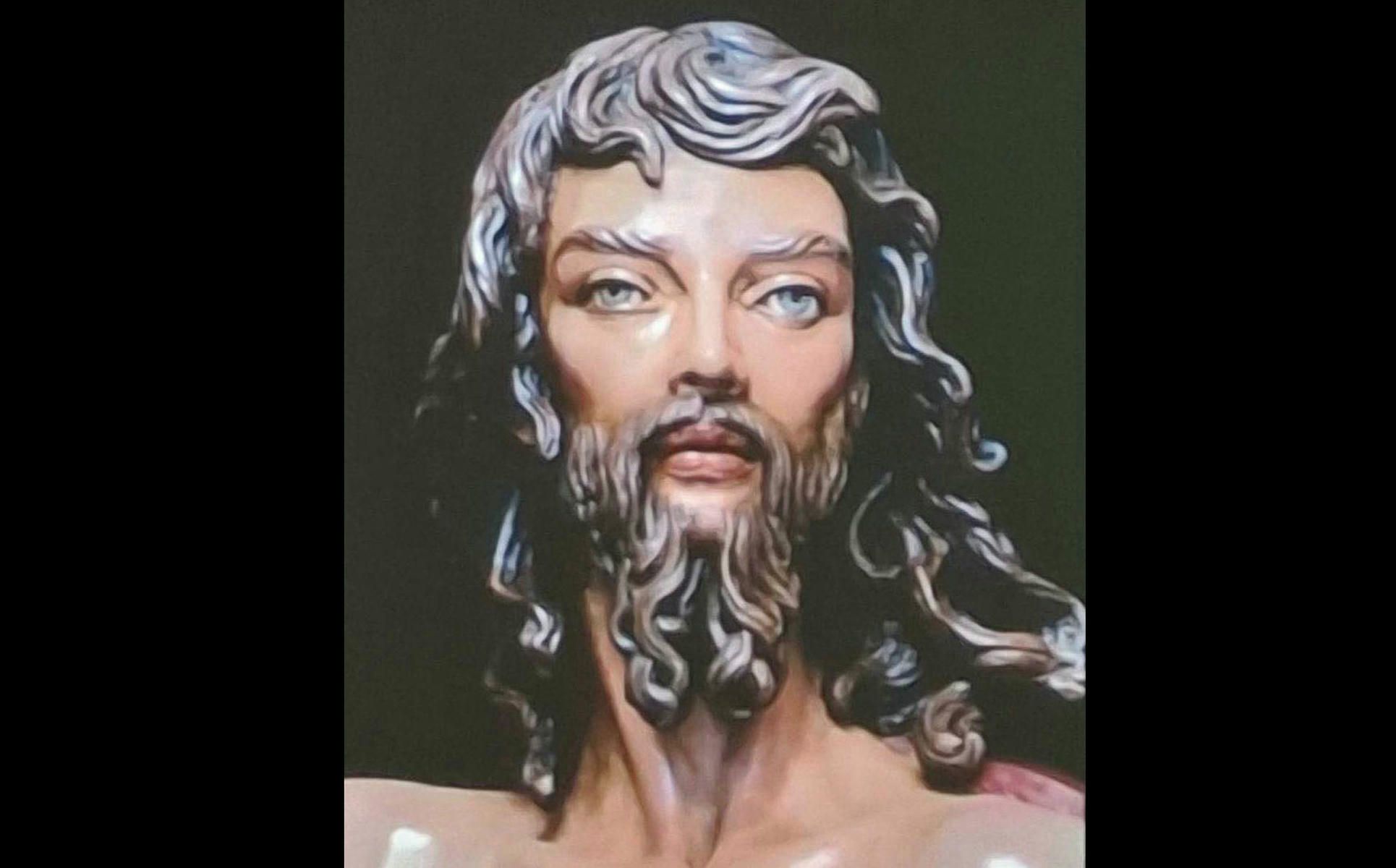Dentro de unos días saldrá a la calle la tercera edición de Historia pequeña de Jerez, ese libro infantil que escribí a trompicones, como quien avanza en una habitación llena de muebles en la oscuridad. Un libro que nació de un encargo hermoso —contar pequeñas biografías de veintitrés jerezanos que forman parte de la historia a primeros lectores— y que, sin embargo, terminó convirtiéndose en una suerte de prueba que todavía hoy me zarandea cuando la recuerdo. Las alegrías que me ha dado con los niños no me permiten olvidarla, pero tampoco borran la inquietud que lo acompañó desde su primer día.
El planteamiento era sencillo: textos breves, en primera persona, para que los niños de seis años pudieran escuchar a cada personaje hablar con su propia voz. Yo estaba encantada. ¿Cómo no iba a estarlo? A esa edad el mundo se entiende mejor cuando alguien te lo cuenta desde dentro, sin jerarquías ni artificios. Manuel el arqueólogo, Ginés el explorador, M.ª Luisa la pintora… Todos ellos se me ofrecían como pequeños faros, accesibles, luminosos. Todo iba bien hasta que mi editor—licenciado en Historia, amante de los matices, defensor de los contextos— pronunció un nombre que cayó en mi mesa como un candil apagado: Miguel Primo de Rivera.
Lo miré en silencio, con esa mezcla de resignación y perplejidad que solo se activa cuando la realidad te desmonta el orden de las cosas. “Debe estar”, dijo él, como quien indica que hay que poner una silla más en la mesa. Su convencimiento era férreo, casi académico. Y yo, que ya llevaba muchas biografías encima, asentí sin tener muy claro cómo iba a afrontar aquel desajuste narrativo.
Porque, vamos a ver: ¿cómo le explicas a un niño de seis años una vida que estuvo atravesada por la milicia, por una guerra, por un golpe de Estado? ¿Qué haces con la palabra dictador cuando tu audiencia está aprendiendo todavía a pronunciar dinosaurio? Y, sobre todo, ¿qué tono utilizas para contar algo que forma parte de nuestra historia, pero que difícilmente puede hacerse digerible sin amputar su gravedad? Ahí empezó mi error: en buscar una solución imposible, en subestimar la profundidad de un silencio.
Lo escribí al final, claro. Lo fui dejando como quien deja para el final la habitación más desordenada. Y cuando por fin me senté ante la página, tomé la decisión equivocada: contar solo lo que un niño pudiera comprender. Me aferré a esa consigna inicial —que hablen en primera persona, que los niños los entiendan— y escribí un texto inofensivo, casi desprovisto de aristas. No porque quisiera blanquear nada, sino porque no concebía que un crío pudiera adentrarse en una figura así sin que los adultos alrededor se convirtieran en intérpretes obligados. Pensé en los ojos de un niño, no en los de los adultos que vendrían detrás con sus demandas, su rigor histórico y sus susceptibilidades. Pensé en la infancia como refugio, no como campo de batalla.
Y para qué más.
El libro salió y, a los pocos días, ocurrió lo que nadie imagina cuando escribe para niños: estalló un incendio. Una exposición complementaria al libro, organizada desde el ayuntamiento, levantó sospechas. Se dijo que se estaba “blanqueando la figura de Miguel Primo de Rivera”. No hablaban de mí —o eso me repetía yo para sobrevivir—, pero el eco me alcanzó de lleno. De repente, parecía que había escrito una hagiografía, que me había convertido en portavoz involuntaria de una operación política. Me pedían pronunciarme, retractarme, explicar mis intenciones como si cada frase hubiera sido una declaración ideológica. Yo, que apenas podía explicarme a mí misma.
Recibí mensajes privados de decepción, interrogatorios afectuosos, advertencias veladas. Sonó mi teléfono desde medios nacionales. Pasé una semana entera preguntándome cómo había llegado a ese lugar absurdo: yo, metida en un conflicto público por un libro para niños, por un texto que duraba nueve líneas y que había escrito con la ingenuidad —o la torpeza— de quien quiere proteger a una criatura lectora de conceptos demasiado grandes.
Lo peor llegó cuando una plataforma solicitó retirar el libro del mercado porque “ese personaje no debía estudiarse”. El razonamiento era casi circular. Si no debía estudiarse, ¿qué debía hacerse con él? ¿Guardarlo en un cajón? ¿Desaparecerlo? ¿Borrar el capítulo entero de nuestra historia? Aquello se nos fue de las manos. El libro se agotó; las rutas literarias fueron preciosas; los niños recibieron a sus jerezanos con curiosidad y alegría. Pero yo no pude evitar cargar con el peso del equívoco.
Y en la segunda edición rectifiqué: añadí, negro sobre blanco, que aquel señor había encabezado un golpe de Estado con el visto bueno del rey. No había vuelta atrás. Lo acompañé, lo confieso, con un susurro interno: “y que le explique el padre qué es eso”, porque hay ámbitos que requieren un tipo de mediación adulta que ningún libro infantil puede suplantar. Al menos esta vez, ya no había omisión posible.
Han pasado tres años. Ahora se publica la tercera edición, y la recibo con alegría, pero también con una humildad aprendida a golpes. No he olvidado la sensación de verme en mitad de un linchamiento digital por una decisión narrativa mal planteada. No he olvidado el vértigo de ser acusada por algo que jamás pretendí. Ni el desconcierto, ni la soledad, ni esa ilusión torpe que me llevó a pensar que la infancia estaba a salvo del ruido del mundo.
Quizá por eso he querido escribir esto ahora. Para recordar que la buena intención no exonera del error. Que a veces obviar un dato, incluso desde el cuidado, deriva en consecuencias que no sospechamos. Que escribir para niños es, paradójicamente, una de las tareas más complejas que existen: ellos merecen claridad, pero también merecen verdad. Y nosotros debemos aprender a caminar esa línea sin ingenuidad, sin miedo, sin delegar en su ignorancia la responsabilidad de nuestros silencios.
Hoy, que el libro vuelve a las librerías con el sello de 3ª edición, lo miro con afecto y con una punzada de vergüenza. Es mío, pero también es una cicatriz. Una que me recuerda que la historia, incluso la más incómoda, necesita ser contada con rigor; que la palabra dictador no desaparece porque la escondamos en un cajón de madera infantil; y que ninguna página, por breve que sea, está libre de ser leída con los ojos del mundo.
Aun así, me alegro. No por lo que pasó, sino porque aprendí. Aprendí a no subestimar al lector — tenga seis años o sesenta—. Aprendí a no confundir protección con omisión. Y, sobre todo, aprendí a tener mucho más cuidado cuando alguien coloca en tu mesa un nombre que pesa más que todos los demás.
Ojalá esa sea la verdadera pequeña historia: la mía. La que no sale en el libro, pero me acompaña desde entonces.