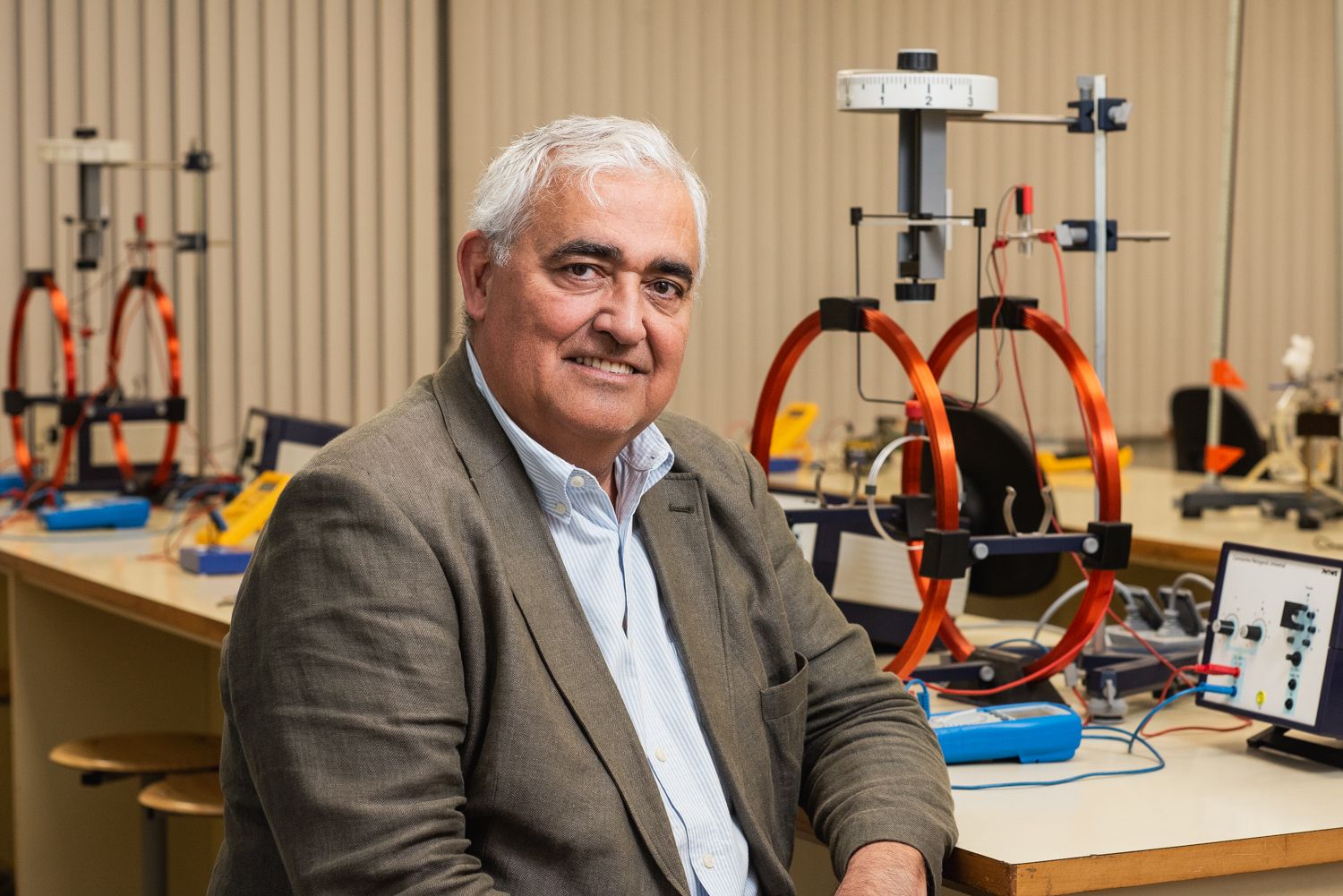En los últimos meses y, con mayor intensidad, en las últimas semanas, con ocasión de la Cumbre de la OTAN en La Haya, se ha producido un vivo, y a veces acalorado, debate sobre la necesidad de un aumento significativo del gasto en Defensa en Europa. Aunque acelerado en los últimos tiempos, especialmente por la Guerra de Ucrania, que evidencia un escalamiento del tradicional imperialismo de Rusia, amenazante siempre para nuestro continente, la cuestión no es nueva.
Durante la presidencia de Barack Obama se puso de manifiesto el interés de los EE. UU. por bascular hacia la región Asia-Pacífico en diferentes ámbitos, entre ellos el militar, sin duda para hacer frente a la progresión de China. Se daba a entender que Europa debía encargarse cada vez más de su propia Seguridad, quedando implícita la necesidad de un aumento de los recursos dedicados por los países miembros de la Alianza Atlántica a la cuestión, con el objetivo de que EE. UU. pudiese dedicar más atención a otros escenarios.
En la Cumbre de la OTAN en Newport (Gales), celebrada en 2014, a los pocos meses de la invasión de Crimea por parte de Rusia, se fijó el 2% del PIB como referente objetivo para gasto, dando un plazo de diez años a los países para cumplirlo. Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría, Finlandia y Suecia, entre otros, superaban esta cifra ya en 2024 (evidentemente, los más amenazados por el régimen de Putin); mientras que países como Portugal, Canadá, Italia, Bélgica o España parece que podrán cumplirlo en breve. Francia, Gran Bretaña, Grecia o Turquía, superan también el gasto del 2%, por motivos históricos bien conocidos.
Como todos sabemos, Donald Trump ha tenido siempre una virulenta dialéctica antieuropea, lo que le llevó incluso a considerar durante su primer mandato una salida completa del país norteamericano de la Alianza, como desveló el que fuera Consejero de Seguridad Nacional de su gobierno, John Bolton, quien también indicó lo cerca que se estuvo de que esto sucediera en la Cumbre de la OTAN de Bruselas en 2018. La vuelta a la presidencia de Trump en 2025 ha supuesto un retorno a esos mensajes hostiles y amenazantes contra Europa, en un totum revolutum que incluye una innecesaria y dañina guerra arancelaria.
En este complejo contexto, que a escala global viene a suponer la conformación de un nuevo (des)orden mundial, se celebró, como decimos, la Cumbre de La Haya los pasados 24 y 25 de junio. La puesta en escena de la misma (y debe entenderse que en materia Diplomática y de Defensa, nada debiera ser objeto de improvisación), nos deja un panorama muy preocupante, a pesar de los mensajes de unidad que se quisieron trasladar.
En lo que ha parecido una simple imposición caprichosa e improvisada del nuevo gobierno de EE. UU., se ha elevado el objetivo de gasto para la próxima década al 5% del PIB, sin que haya quedado clara ni la finalidad de este ni los motivos por los que el gasto tendría que ser uniforme en todos los países, con independencia de sus circunstancias socioeconómicas y geoestratégicas que, como es evidente, van más allá de la pertenencia a la Alianza y tienen una historia. También se ha ignorado intencionadamente, muy al estilo Trump, la relevancia de la Unión Europea y del proyecto de unidad que preconiza, que incluye la Seguridad común.
El bochornoso intercambio de mensajes del holandés Mark Rutte con Donald Trump, que evidencian un servilismo poco acorde con la alta responsabilidad que corresponde a un Secretario General de la OTAN, no han hecho más que aumentar la sensación de que los líderes europeos han apostado por una maniobra de apaciguamiento, se entiende que para ganar tiempo, ante un líder bien conocido por su carácter maniático y volátil. Parece que, en el corto plazo, el teatro ha tenido éxito, y Donald Trump ha vuelto a casa, como un daddy entusiasmado, con una felicidad casi infantil, y puede que extienda su buena disposición al cierre de las negociaciones comerciales que se están desarrollando. A largo plazo, la voluntad de los firmantes de cumplir el acuerdo parece que empieza a diluirse en los términos esperables, una vez que los líderes han vuelto a casa y se han tenido que enfrentar a sus realidades nacionales. Como alguno de ellos parece haber dicho en privado, “veremos dónde estamos en 2035…”.
Con independencia de otras consideraciones, son razonables las dudas ante esta vergonzosa escenificación. Si las capacidades que la OTAN reclama se pueden cubrir con el 2% del PIB, no existe ningún motivo para aceptar otros compromisos, y más cuando el exceso de gasto sólo podría cubrirse con importaciones. Evidentemente Trump espera que esas compras se hagan a su país, contribuyendo así a equilibrar la balanza comercial con la Unión Europea, pero a la vez condicionando el efecto tractor de las inversiones sobre nuestra propia industria. Los casi 30.000 millones de euros anuales que supondría el exceso de gasto en nuestro país, duplican el volumen de las exportaciones anuales de España a EE. UU., con el que ya tenemos un déficit de casi 10.000 millones de euros cada año. En esto, la posición de España no es la misma que la de Alemania.
Ahora toca acertar en el relato, dando explicaciones claras a la ciudadanía y yendo bastante más allá del discurso sobre el “Estado del Bienestar”, porque sin una garantía de seguridad y estabilidad no existe bienestar posible. Debe hacerse también un esfuerzo en la búsqueda de amplios consensos, evitando el cortoplacismo de la táctica política.
El hecho es que, por las circunstancias y frivolidades de unos y otros, las cuestiones de fondo siguen pendientes. Los paradigmas están cambiando y es urgente la adaptación de la Política de Seguridad europea aplicando criterios propios que estén acompañados por una política exterior adecuada, en un marco de autonomía estratégica. Desgraciadamente, hoy en día, Europa no presenta ni un protagonismo real ni una capacidad efectiva, ni la suficiente madurez como organización supranacional con voz única.
Para superar estas barreras, debe consolidarse, como cuestión previa, una verdadera visión estratégica común, y definirse el papel que Europa debe (y quiere) frente a los retos (e incertidumbres) que tiene el continente. Tal vez esto sea hoy más viable ante lo que se percibe como una amenaza común por parte de Rusia. Lograrlo debe permitir, en primer lugar, una Política Exterior propia que vele por los intereses europeos y por una capacidad de influencia, que es necesario igualmente definir. La Política de Defensa y la Seguridad común deben ser consecuencia y materialización de las dos cuestiones anteriores. La correlación entre la Política de Defensa y la Política Exterior es ineludible si Europa pretende ser una región influyente a nivel global.
Pero además de la visión externa, es necesario consensuar la visión interna de la Europa que queremos compartir como proyecto. Apostar por una Europa en paz y que, a su vez, apuesta a escala global por el entendimiento y el multilateralismo, rechazando la guerra y la violencia como instrumentos de hacer política. Apostar por una Europa de derechos y libertades personales y colectivas, que se expresan en democracias participativas y se hacen efectivos mediante sistemas públicos de protección social compatibles con la economía liberal. Apostar por una Europa que demanda transparencia y rendición de cuentas, de todos los actores significativos públicos y privados, y que, por tanto, rechaza de plano y lucha activamente contra la corrupción. Esto es lo que queremos (y tenemos) que defender. Para esto, necesitamos seguridad.
Pero aquí no debe quedar la cosa. Los conflictos bélicos, cuando se producen, los sufren directamente personas inocentes. En las últimas semanas podemos comprobar cómo se actualiza la complejidad del mundo. No solo por la evidencia del uso de la guerra como fórmula normalizada de las relaciones internacionales; olvidando la tradicional (y ya hasta romántica) diplomacia; sino porque junto a la multiplicación de los ámbitos de conflicto siguen olvidándose guerras en las que se viven, como decíamos, insoportables dramas humanos; porque se obvia el sufrimiento de las personas y porque el análisis se centra –y no es menor – en aspectos casi únicamente económicos. Esto no puede ser.
Parece que hemos asumido la normalidad de la guerra y la gestión de la comunicación sobre la misma. Se ha confundido la Política Exterior –necesaria – e incluso la Política de Defensa –inevitable – con la gestión de la guerra, que siempre nos deja como tal la sensación de responder a intereses inconfesables.
El triunfo del populismo, incluso en las democracias más avanzadas, supone una revisión de las formas más elementales de la gestión internacional, que desatiende los verdaderos retos que afectan a todos (como la transición ecológica, la transición digital, la pobreza, la desigualdad, la falta de respeto a los derechos básicos o la desatención a los problemas globales de salud pública – incluida la atención a posibles y futuras pandemias, que se nos anuncia inevitables), para aplicar una perspectiva casi exclusivamente nacional y, en ocasiones, de intereses meramente fácticos en las cuestiones más fundamentales del futuro.
Hay que reaccionar ante la imparable acumulación de síntomas de deterioro del sistema democrático, mientras se imponen intereses particulares espurios sobre el bien común. Quizá siempre fuera así, pero nos quedaba la ingenuidad de creer que luchábamos por un mundo mejor. Europa tiene mucho que decir en este momento. El silencio, o la complacencia, no es una opción.