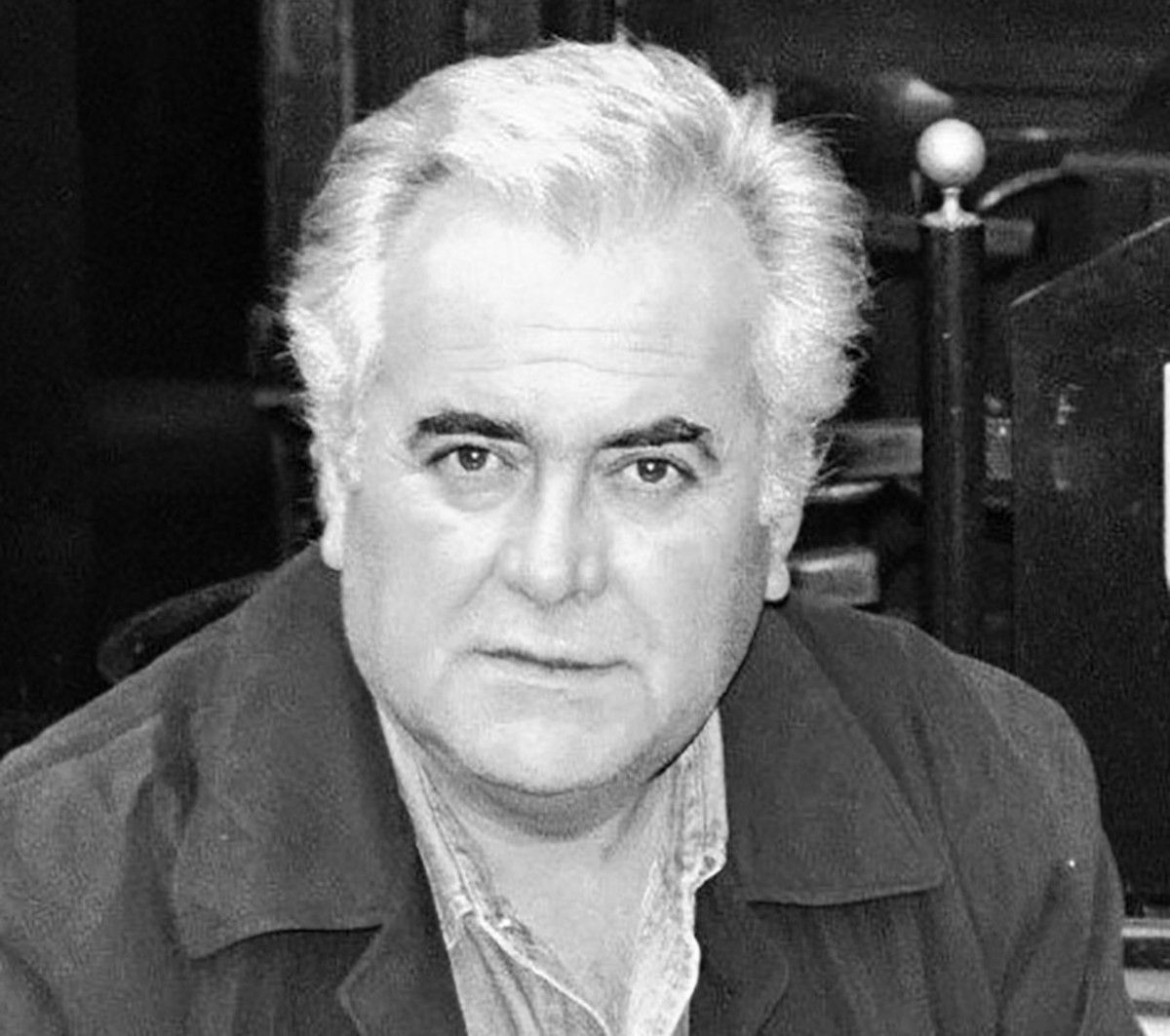La alegría es un sentimiento injustificado.
Quiero decir que no hay nada, objetivamente tasado, que pueda provocar de suyo una reacción alegre, sostenida en el tiempo, para cualquier persona y en cualquier circunstancia. Un atardecer, el olor de la tierra recién mojada por la lluvia (que se dice petricor), un regalo imprevisto, una llamada, un éxito, un perdón, una música o un amanecer… todo podría encender la alegría… o no.
Quizás la expresión de amor de un hijo por sus padres o la de unos padres por su hijo podría ser considerada la mejor circunstancia que pueda provocar esta emoción tan fugaz y tan evanescente que llamamos alegría. ¿El dinero, el éxito, el placer? ¿Esto procura la alegría, ese sentimiento agradable y vivo de júbilo y gozo? En parte, sí; en parte, no; momentáneamente, sí; de forma persistente, no.
Pues no sucede que digamos de una persona que le tocó la lotería hace 25 años: Fulanito, todavía sigue alegre. Qué va. Sus problemas para custodiar el dinero y para acrecentarlo le cambiaron el humor, y acabó por convertirse en un hombre muy ocupado y muy preocupado. Y donde encontró alegría crecieron pesares, herencias y notarías. Y de igual modo sucede con la fama, con el éxito y con el placer.
El júbilo y el gozo son afectos fugaces. Como la risa. Te elevan del suelo al cielo, pero enseguida te sueltan de nuevo y la ley de la gravedad hace su trabajo y te deja caer a tu sitio. Nadie puede estar riendo a carcajadas toda la vida. El estado de alegría permanente solo pertenece a monjitas cantarinas y ecologistas veganos, y no a todos. El resto de la humanidad nos contentamos con emociones más terrenales, aunque no fáciles de alcanzar: la tranquilidad, el sosiego, una cierta impasibilidad ante el acontecer de la vida (si se puede) y el reconocimiento de que tu propia voluntad es una hojita seca junto al volcán de lava del destino. Mostrar una media sonrisa ante las cosas incomprensibles de nuestro mundo no es poco. Y sujetar nuestro enfado en las contrariedades serias, es más que suficiente, casi heroico.
Cómo sean realmente las cosas es algo que nos está vedado saber. Sabemos muy poco y sabemos muy mal. Es verdad que cuando un rayito de alegría verdadera te inunda, ves el mundo a través de una rajita de luz entre tinieblas. Como si la alegría te permitiera mirar a través de las rendijas. Y, por un momento, tienes la ilusión de encontrar el sentido de las cosas. Y el deseo de permanecer ahí, como les sucedió a los discípulos del Judío de Nazaret en el monte Tabor. Pero la alegría, como el conocimiento, es una excepción, algo extraordinario. Y pretendemos que sea un traje de diario. Pura soberbia.
Hay, sin embargo, otra alegría más simple, más elemental. Es la que tienen los niños, los simples de inteligencia y los buenos de corazón. Esos a los que parece que no les ha afectado las consecuencias del pecado original y la vida, misteriosamente, los ha preservado de la egolatría, de los deseos sin freno, de la vanidad del yo. Los santos inocentes. Aquellos que tienen una alegría incomprensible para el resto de la humanidad. Sin ninguna razón. Sin ninguna condición. Sin ninguna pretensión. Porque sí. Como si estuvieran fusionados con la vida y fueran su más alta y sorprendente expresión. Una alegría trasunta y misteriosa que brota del manantial más hondo de este mundo. La que entrevemos en el protagonista del cuadro de Velázquez, El niño de Vallecas.
Sobre este cuadro, dejó dicho Ramón Gaya Nuño:
El niño de Vallecas es todo él como una elevación, como una ascensión. Todos los retratos velazqueños vienen a ser altares, pero El niño de Vallecas es el altar mayor de su obra, el escalón supremo de su obra desde donde poder saltar, pasar al otro lado de todo, más allá de todo. En ese rostro tierno, manso, santo, animado por una sutil mueca agridulce, es donde con más limpieza parece producirse el sacrificio de la realidad, y también el sacrificio del arte. (De: Velázquez, pájaro solitario)
La creencia espontánea y natural en que esta vida es algo bueno y está ahí para disfrutarlo nos produce una alegría verdadera hecha de ternura, mansedumbre, confianza… entre las pequeñas cosas de este mundo…donde nosotros nos empeñamos en encontrar poder, abundancia, halago.
A veces da la impresión de que no hemos salido nunca de la caverna de Platón. Que vivimos entre sombras dándole carta de naturaleza a lo que no es sino una copia desvaída de la verdadera realidad. Lo sabemos. Pero hacemos como si no lo supiéramos. Y son los que consideramos tontos, ignorantes, confiados, ingenuos, buenas personas… los que sorprendentemente nos enseñan día tras día cómo se vive con alegría y de dónde procede su fuente. Por esto se les puede considerar, con razón, los elegidos.
Pero para entender esto se necesita querer creer. Cosa a la que no siempre estamos dispuestos.