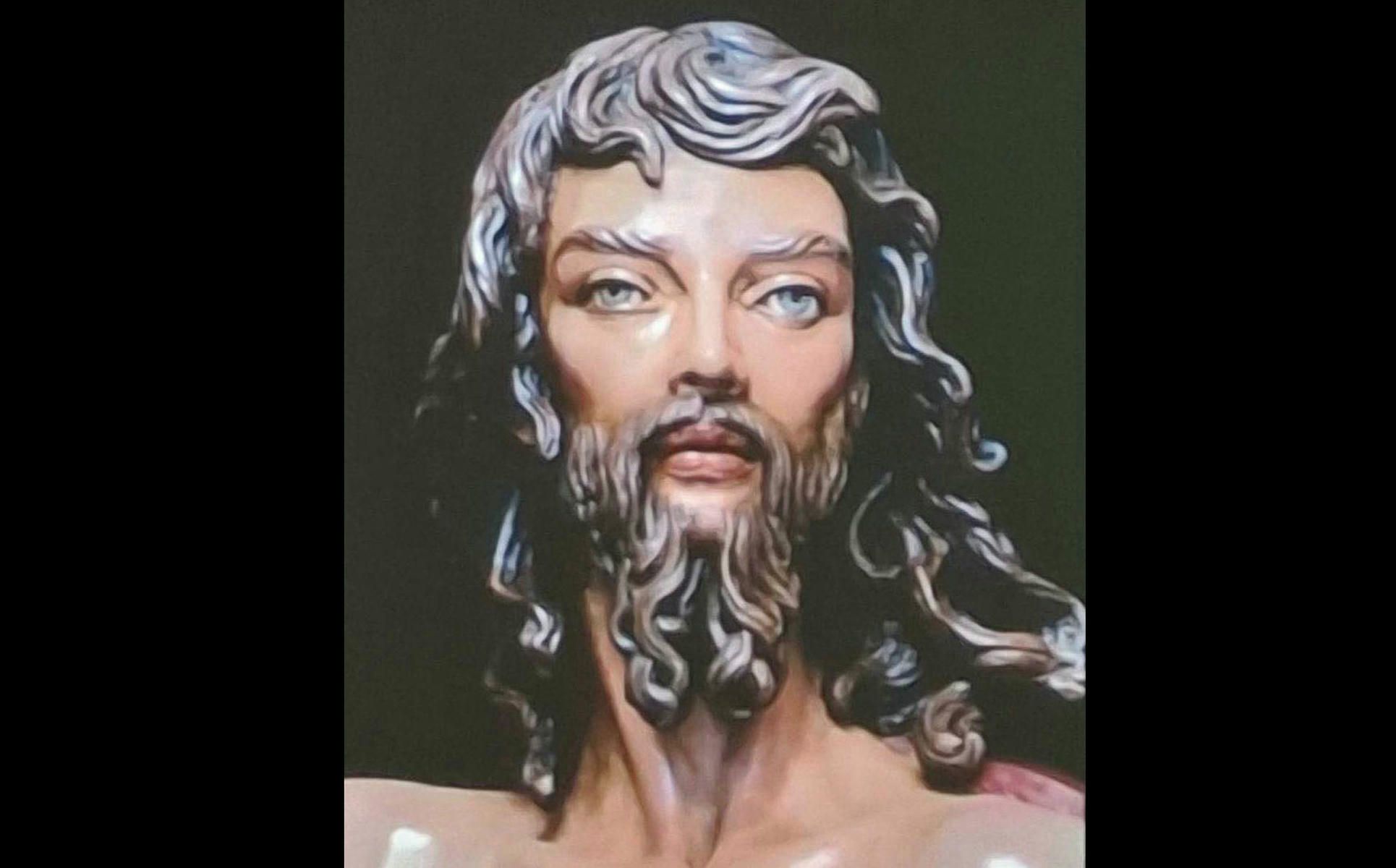A veces salgo sin rumbo por las cañadas cuando no sé de qué escribir. No busco temas, busco aire. El campo tiene su propio lenguaje: el del polvo que se levanta bajo las botas, el canto monótono de las cigarras tardías, el sol que ya no quema pero sigue cegando. Hay días en que me basta con mirar un olivo viejo para entender que las cosas esenciales permanecen en silencio. Es en esos paseos cuando me convenzo de que el verdadero oficio del escritor —si es que eso existe— no consiste en contar, sino en mirar. Mirar sin prisa, sin consigna, sin el ruido de las academias ni el zumbido de los algoritmos.
Hoy hablaba con mi editor de ese otro ruido: el que hacen ciertos círculos que siguen creyéndose guardianes de la cultura. Hay algo tristemente cómico en esas academias donde el aire se ha vuelto rancio de tanto aplaudirse entre sí. Son lugares donde se confunde el mérito con el membrete y la inteligencia con la antigüedad del sillón. Hay quienes te miran por encima del hombro, convencidos de que la independencia es una forma menor de fracaso. Creen que cuando uno dice “no me interesa pertenecer”, lo dice porque no puede; no porque realmente no quiere. No conciben la libertad de quien prefiere quedarse fuera del salón, caminando por la vega del Guadalete, antes que sentarse en una mesa donde ya todo está decidido de antemano.
A veces pienso que los peores guardianes de la cultura no son los censores, sino los custodios del gusto. Esos que reparten carnés de “buena literatura” y sentencias de muerte a todo lo que no les suena familiar. Les basta con decir “esto no es serio” o “esto no tiene nivel” para enterrar cualquier atisbo de frescura. Y lo hacen, además, convencidos de que prestan un servicio público. Pero la literatura —como el campo— no entiende de permisos: crece donde le da la gana, entre las grietas, en los márgenes, en los terrenos baldíos que ellos nunca pisan.
Después están los nuevos académicos, invisibles y omnipresentes: los algoritmos. Esos sí que deciden lo que vemos, lo que leemos y hasta lo que creemos pensar. Todo lo que nos rodea está filtrado, diseñado para gustarnos, para confirmarnos, para evitar que salgamos del sendero. En esta época de globalización perfecta, el individuo nunca ha estado tan aislado. Cada quien vive dentro de su burbuja digital, rodeado de sus propios reflejos. El mundo que uno habita ya no es el mundo: es un espejo que repite nuestros gustos y prejuicios. La gente se informa por redes y cree estar más cerca de la verdad, cuando en realidad está más lejos que nunca.
Cuando me canso de todo eso —del ruido, del dogma, del “contenido recomendado”— vuelvo a los carriles. Allí no hay algoritmo que valga. Si miro hacia la izquierda, no es porque nadie me haya sugerido que lo haga. Y eso, que parece una tontería, es una forma de resistencia. En el campo todavía se puede pensar con las manos en los bolsillos, sin hashtags ni métricas. Se puede hablar sola, sin miedo a que nadie lo grabe. A veces, incluso, se puede callar.
La cultura, mientras tanto, sigue empeñada en dividirse en bandos: la buena y la mala, la alta y la baja, la que “dignifica” y la que “vende”. Como si existiera un medidor universal de calidad, un aparato capaz de distinguir lo puro de lo impuro. ¿Quién decide qué es literatura y qué no lo es? ¿En qué despacho se reparte ese título? Tras la última Feria del Libro escuché a más de uno decir: “hay que traer autores de calidad”. No, señor: en una feria hay que traer autores que atraigan al público, que despierten ganas de leer, que provoquen algo. La calidad no está en la firma, sino en la chispa. De eso va una feria, y de eso va la vida: de encontrarse con voces distintas, no de repetir los mismos nombres hasta la extenuación.
Lo que me apena no es el elitismo —que al fin y al cabo siempre existió—, sino la falta de curiosidad. Esa convicción de que solo hay una manera correcta de mirar el mundo. Y es curioso: los mismos que se quejan de la homogeneidad de las redes repiten los mismos discursos de siempre, con las mismas palabras, con la misma solemnidad de hace treinta años. Les falta aire, paisaje, polvo. Les falta campo.
En la campiña uno aprende otra forma de mirar. Allí no hay muros ni bandos, solo horizontes. El ojo se acostumbra a medir la distancia no en metros, sino en tonos de luz. Cada piedra tiene su sombra y su historia. El silencio, a ciertas horas, pesa más que cualquier discurso. Cuando regreso a casa, suelo traerme frases sin escribir, pensamientos sueltos, preguntas que no sé contestar. A veces, de ese desorden nace un artículo. Otras, nada. Pero incluso cuando no sale nada, siento que he hecho lo que debía: mirar.
Mirar es resistir al ruido, a la consigna, al dogma. Mirar es también admitir que no se sabe. En estos tiempos en que todo el mundo opina de todo, reivindico la duda como forma de inteligencia. El campo enseña eso: que no hay una sola manera de florecer, que el sol no ilumina siempre el mismo rincón. Que lo importante no es tener razón, sino estar presente.
Cada día me convenzo más de que escribir no es un oficio, sino una forma de estar en el mundo. Un modo de escuchar lo que el tiempo deja atrás. Hay quien busca la inspiración en los congresos o en los trending topics; yo la busco en los surcos que deja el arado, en el vuelo torpe de las garcillas, en la quietud de una tarde sin noticias. Escribir, al fin y al cabo, es mirar hasta que algo se mueve dentro.
Quizá sea cierto que el oficio de mirar se está perdiendo. La prisa lo ha devorado todo: la lectura, la conversación, el paseo. Vivimos rodeados de imágenes y, sin embargo, vemos cada vez menos. De ahí mi empeño en salir a las cañadas. No porque crea que el campo tenga respuestas, sino porque al menos no me interrumpe. Porque allí el tiempo sigue siendo tiempo, no contenido.
A veces vuelvo al pueblo con las botas llenas de barro y la cabeza en blanco. Me cruzo con alguien que me pregunta de qué pienso escribir esta semana, y le digo que aún no lo sé. Pero por dentro ya lo sé: escribiré de esto, del silencio, de la mirada, de la libertad, de no pertenecer. Escribiré del polvo que se levanta, del sol que se esconde, de la palabra que aún no existe.
Al final, mirar es lo único que queda cuando se han agotado todas las teorías. Mirar sin algoritmo, sin tribu, sin miedo. Mirar desde la linde, con los ojos llenos de campo y la cabeza vacía de ruido. Tal vez ese sea el último privilegio que nos queda a los que escribimos: seguir viendo, aunque a veces duela.