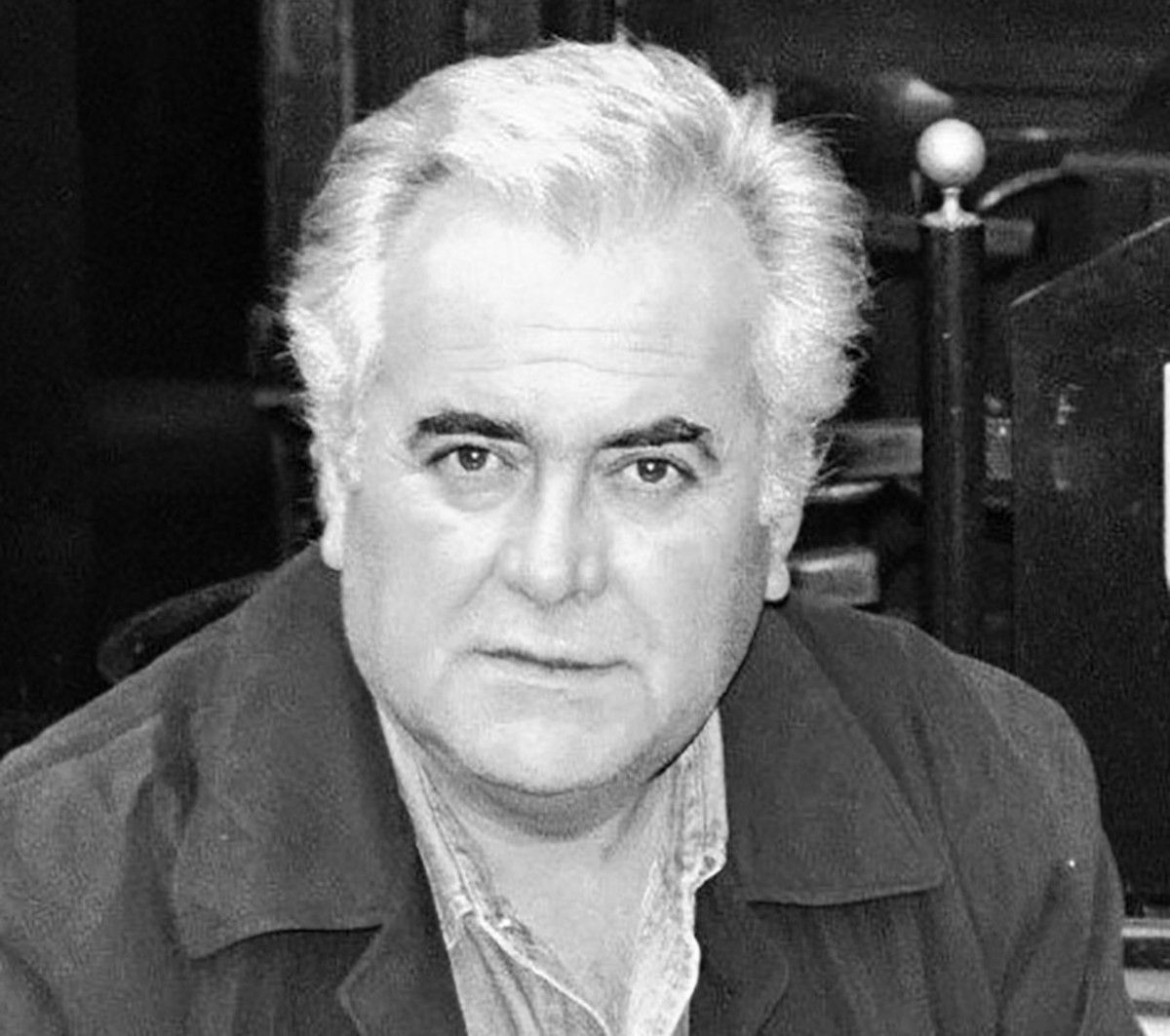Un libro se presenta de la única manera que puede hacerlo: ofreciendo sus páginas al lector para que éste recree el mundo.
En realidad, el acto de presentación de un libro no deja de ser una redundancia, una invitación gratuita y protocolaria porque un libro se presenta de la única manera que puede hacerlo: ofreciendo sus páginas al lector para que éste recree —una vez más— el mundo, para que reinvente su vida, para que tenga la posibilidad de soñar, de conocerse mejor. Para que reinvente el mundo, no como cosa sino como acontecimiento. El mundo como acontecimiento significa el mundo en la medida que presupone la libertad y, por tanto, el azar, y, por tanto, el amor. Nada hay más gratuito, más libre y menos obligado que el amor, el amor como sentimiento; otra cosa es el amor como imperativo moral, el amor como reconocimiento. Cualquier libro es una narración que se ha gestado de una forma azarosa y que, a su vez, puede propiciar un número infinito o, al menos, indefinido de ideas, de imágenes, de sentimientos, de emociones, incluso de acciones que antes no existían en este mundo.
Un libro es algo, por tanto, que surge del azar y —por así decirlo— vuelve al azar, en las manos y el alma de quien lo lee. Que se apropia de él y lo hace suyo de una manera personal, única, irrepetible. Y le ayuda —si es un buen libro— a no aceptar el orden establecido de las cosas, a ser rebelde, a ser crítico y autocrítico, a ser, en definitiva, él mismo porque, como dice Marcel Proust, cada lector es —cuando lee— lector de sí mismo. En esta época, que tanto nos recuerda al primer tercio del siglo veinte, en la que el furor nacionalista de toda bandera y la avaricia capitalista —valga la redundancia— vuelven por sus fueros; una época en la que el cinismo campa en las más altas esferas del Estado; un tiempo en el que los poderes —acaudillados por el poder financiero— se tapan unos a otros sus desmanes y tropelías… en este tiempo desnortado que nos está tocando vivir cobra de nuevo sentido el lema ilustrado: sapere aude, atrévete a saber.
Atreverse a saber qué son las cosas es exactamente lo contrario al último eslogan que nos trae la nueva sofística: ya no importa la verdad, lo que importa es la posverdad. Palabra elegida por el diccionario de Oxford como el término más usado durante el año 2016 y cuya definición reza así: “Posverdad: circunstancia en la que los hechos objetivos tienen menor influencia en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”.
Pero esto ya lo sabíamos desde Grecia, y se denominaba “demagogia”. La diferencia es que antes era un término peyorativo que significaba la degradación de la democracia y hoy es una mera cuestión cuantitativa: da igual qué sea bueno o malo; o que sea verdadero o falso; importa solo que el mayor número de súbditos, he dicho súbditos, opinemos … lo que el poder quiere que opinemos. La política y la ética se han resumido así en una mera cuestión estadística. Dan igual las promesas electorales, los programas, la palabra, el honor…lo que importan son las encuestas para mantener el poder, a todo trance. Por eso tiene sentido que el Gobierno de España elimine la filosofía del bachillerato. ¿Para qué van a estudiar filosofía nuestros jóvenes en el bachillerato? ¿Les va a servir acaso para comprarse un ipad o para ser un camarero pluriempleado cuya mayor ilusión es participar en el programa de televisión Mujeres, hombres, y viceversa? ¿Sirven la filosofía, la historia, la música, la literatura, en verdad, para algo?
Y en esta velocidad delirante del mundo, los problemas se solucionan, al parecer, dejando pasar el tiempo, evitando nombrarlos o pervirtiendo el significado de las palabras, repitiendo una y otra vez mentiras y medias verdades, exhibiendo cínicamente a la luz del día el servilismo con el dinero y la desvergüenza con la honestidad. Y para añadir indignidad a la indignidad, todo esto se lleva a cabo en nombre de la patria.
En esta situación de postración nos encontramos, digan lo que digan las encuestas y las comparaciones con otros tiempos aún peores. En la sempiterna herencia picaresca. Con una diferencia: hoy los pícaros dirigen los cuatro poderes del Estado, y ni siquiera tienen el decoro de disimular sus negocios y su obscenidad. El resto o, al menos, una gran parte del resto, son solo vasallos, buenos espectadores, palmeros entusiastas, estupendos forofos, consentidores y partidarios (nunca mejor dicho) de la frase más indigna pronunciada nunca en suelo español: ¡Vivan las cadenas! Ciertamente, vivir como mujeres y hombres libres no es tarea fácil porque no nacemos libres; nacemos con la posibilidad de serlo. La libertad no es un punto de partida, es un punto de llegada. No se nos regala, se conquista.
Y, sin embargo, ¿todo esto significa en la literatura que el autor puede decidir libremente a su antojo un relato, los personajes con su carácter determinado, las expresiones, las palabras, los nombres, los paisajes, los finales de cada historia, los títulos…? ¿Puede esto hacerlo el escritor a su libre albedrío? Yo creo que no. Lo puede hacer en cierto sentido, pero no lo puede hacer de manera absoluta. Porque un libro no deja de ser una creación y, por tanto, una obediencia, un intento de reconocimiento, al menos, de lo que las cosas son en verdad.
Efectivamente, existe una lógica interna en la idea que quieres contar y en el cómo lo quieres contar.
Y esa idea no te deja hacer lo que te da la gana. Ni mucho menos. Más bien al contrario. Si el autor no se deja guiar por la situación, por los personajes, entonces se puede malograr el relato…y acabará siendo una narración del propio autor y no tendrá el relato autonomía propia. Entonces los personajes estarán desvaídos, sin tersura, sin consistencia…porque hay —por decirlo así— más autor de la cuenta. Excesiva presencia del yo autor. Y la misión del autor es –como la misión de los padres con los hijos- conseguir que los personajes lo sustituyan, y, con suerte, le sobrevivan. Suprimirse, hacer mutis por el foro sin ruido ni estridencias. En este sentido la misión del autor no surge del azar sino de la necesidad. Los libros –como los hijos- deben evocar a su creador. Si esto se consigue, el lector reconocerá el eco lejano del autor, su voz propia. Pero solo eso. Con eso basta y sobra.
Pasa igual en la consulta del psicólogo: suele entenderse que el objeto de la intervención es el paciente —como su propio nombre parece indicar—. Pero, no. El paciente es el sujeto, el actor de su propio proceso terapéutico. El psicólogo es solo una herramienta a su servicio. Solo la soberbia o la vanidad pueden invertir los términos. Así que estamos aquí en la presentación de algo que es azar y es necesidad. A la vez. Que este algo caiga en manos de cualquier lector anónimo y que por su esfuerzo —que no por el mío— encuentre una ocasión para reflexionar o para percibir un rayito de belleza… hace pensar que lo importante y lo misterioso no es escribir un libro sino leerlo.
Y como dijo Heidegger de Aristóteles, lo que nos interesa de la biografía de un autor es que nació, vivió y murió; el resto, lo que de verdad importa, es lo que nos dejó escrito. Pues algo así pasa aquí. El protagonismo del autor acaba justo en el momento en que debe cobrar protagonismo el relato. Si éste consigue abrir un pequeño resquicio en la opacidad de las cosas y mostrar un atisbo de comprensión de la condición humana… entonces cumplirá la única misión para la que fue escrito. Leer —releer— hoy es un acto de rebeldía y casi heroico. Y nos ayuda a saber quiénes somos y quiénes queremos ser. Ahora es vuestro turno. Muchas gracias.
Texto de la presentación del libro El pacto y otras novelas cortas, leído en la Fundación Caballero Bonald el 9 de febrero de 2017.