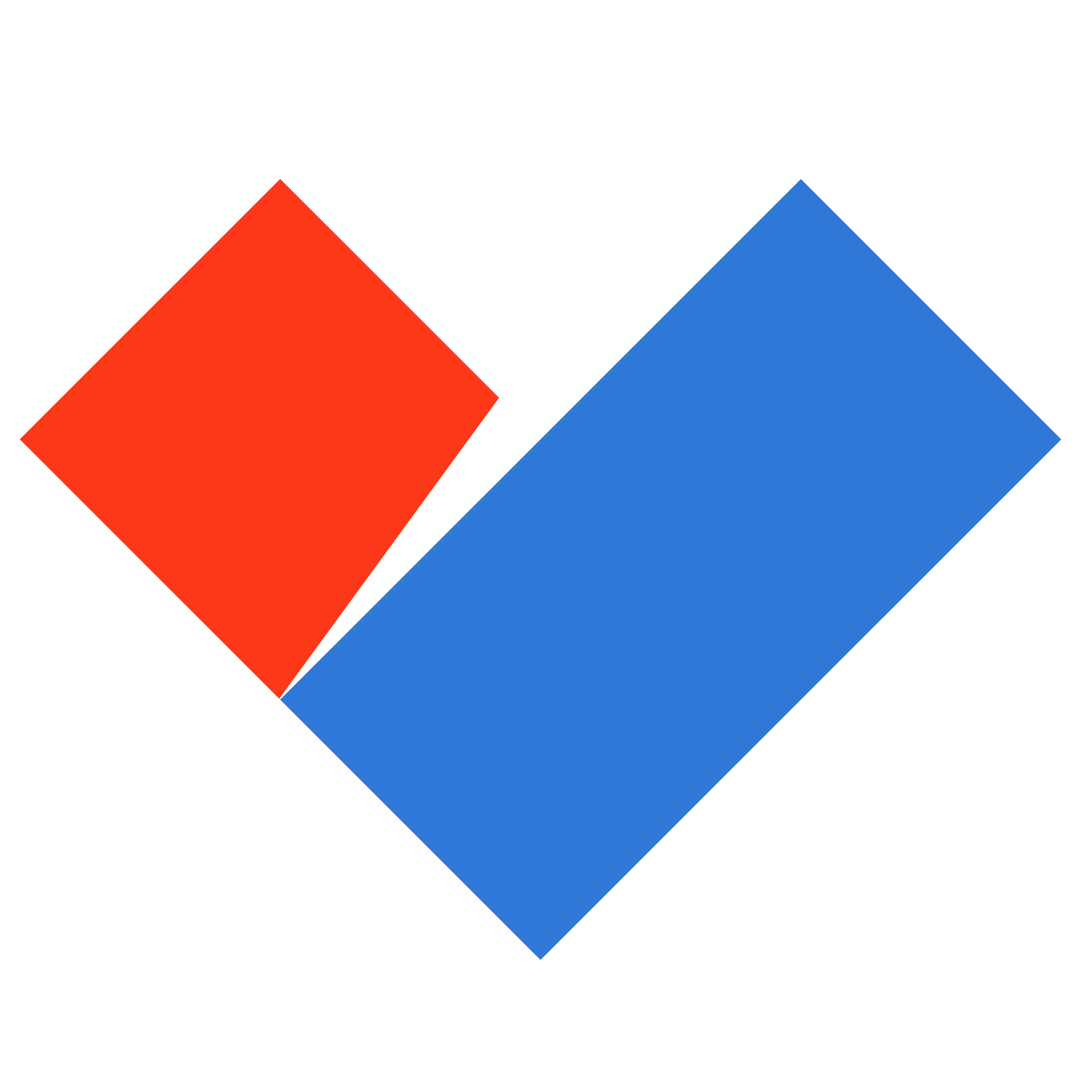Aquellas rodajas de tomate impregnadas en aceite serían el único sustento que Andreina tendría la suerte de llevarse a la boca hasta que regresaran al caserío; así que decidió guardarse -en el bolsillo de su camisa- un pequeño trozo de pan para más tarde..., para cuando los bochornosos amaneceres de mayo decidieran imponerse de una vez sobre la eterna neblina que asolaba Lomellina, aquel pequeño pueblo lombardo donde había tenido que marcharse para sobrevivir en los cruentos años de aquella triste posguerra que parecía no acabar nunca.
Su cuerpo no alcanzaba todavía catorce años -una cría que no sabía todavía lo que era enamorarse- pero su espalda era la de una anciana de ochenta. Trabajar incrustada en aquellos lodazales de arroz hasta las rodillas sabía que le destruirían para siempre aunque, sinceramente, la palabra siempre era una de aquellas palabrotas que tenían prohibidas y vetadas esas legiones de muchachas que trabajaban como hombres para llevar algo de dinero a sus hogares; casas que esperaban y ansiaban su regreso..., pero no tan pronto como para que el dinero ganado fuera insuficiente y tampoco demasiado tarde para que ya no sirviera de nada.
Con la oscuridad -como cada madrugada- llegaron a los sembrados; el caserío donde todas las mujeres dormían apiñadas sobre sacos rellenos de paja no quedaba lejos de los huertos; de hecho, la joven, hubiera preferido que el camino hubiese sido más largo porque durante la caminata gustaba de rescatar algunos momentos de las fiestas que cada noche organizaban los labriegos en el patio del caserón y que, por arte de magia, quedaban enterrados muy pronto en su memoria. Andreina, a los pies del humedal, levantó sus ojos y -ayudados por la luz de las hogueras que encendían con ramas de limoneros- se colmaron con la perenne plaga de mosquitos que infestaban los campos. Se recogió el pelo en un moño eléctrico y lo ocultó bajo su sombrero de paja; era noche cerrada, como siempre, pero el relente de la madrugada haría que enfermase y nadie podía permitírselo en aquella tropa de pobres.
Se remangó la camisa, como hizo con sus calzones de tela, se partió en dos y empezó a recoger los tallos que sobresalían del agua..., luego, durante toda la madrugada, no dijo ni una palabra; ni siquiera pensó en susurrar una de las viejas coplillas que sus compañeras -presencias fantasmales en aquella niebla diabólica- dejaban caer sobre el barro mientras trabajaban. No..., aquella noche no podía ni siquiera pensar; se había enamorado y no sabía nada de él..., ni siquiera si era capaz de ser un buen hombre. Sólo conocía su nombre. (Dedicado a todas las mujeres que trabajaron como animales y entregaron sus vidas a los hombres)