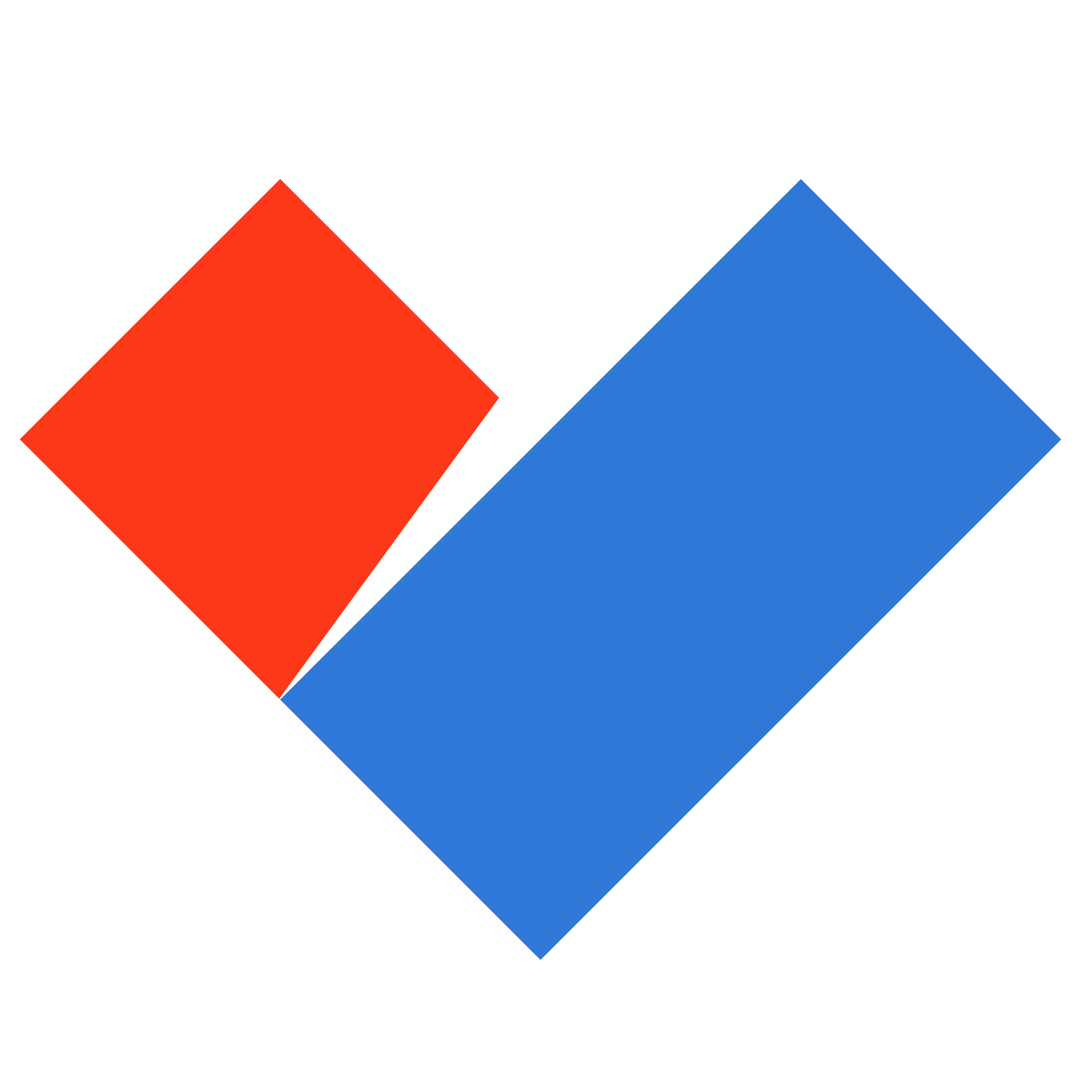Antonio Bernal, miembro de Attac en Jerez
 En los últimos años, y en especial desde la eclosión del 15-M, han surgido o se han hecho visibles un conjunto de iniciativas, organizaciones y proyectos, que tratan de dar respuesta a la profunda crisis política que padecemos, agravada por la conjunción de la no menos profunda crisis económica y la incesante oleada de escándalos de corrupción, que han arruinado el crédito de las instituciones, especialmente de los partidos políticos.
En los últimos años, y en especial desde la eclosión del 15-M, han surgido o se han hecho visibles un conjunto de iniciativas, organizaciones y proyectos, que tratan de dar respuesta a la profunda crisis política que padecemos, agravada por la conjunción de la no menos profunda crisis económica y la incesante oleada de escándalos de corrupción, que han arruinado el crédito de las instituciones, especialmente de los partidos políticos.
Comparten tales iniciativas la exigencia de superar el modelo vigente de democracia representativa a favor de un nuevo modelo de democracia participativa. El análisis viene a ser el siguiente: estamos ante un sistema político secuestrado por élites refugiadas en partidos, que instrumentalizan a su favor y contra los intereses de la ciudadanía su posición en las instituciones; por tanto, además de echar a esas élites y para evitar su reproducción, hay que construir un nuevo sistema en el que partidos e instituciones pierdan centralidad, confiriéndole plenas capacidades políticas a la ciudadanía, mediante un conjunto de instrumentos de participación que permitan adoptar decisiones vinculantes.
Es indudable que hoy se dan en amplias capas ciudadanas niveles de exigencia y de predisposición a la participación política muy superiores a los de hace pocos años. Y comparto la idea de que es necesario crear y fortalecer instituciones que hagan efectiva la participación política directa, sin intermediación de representantes: iniciativa legislativa popular, referenda vinculantes ante decisiones de singular relevancia, mecanismos institucionalizados de rendición de cuentas y de revocación de cargos electos… Pero no existe ni un solo instrumento de participación que implique una merma sustancial del papel que ejercen los partidos políticos en democracia. Podemos y debemos exigir que los partidos (o los movimientos sociales que pretendan asumir su mismo rol), sean transparentes, responsables y consecuentes con el interés público que tienen el deber de promover. Pero no me imagino una democracia sin partidos, es decir, sin organizaciones con capacidad de articular distintos intereses en proyectos políticos coherentes, de reclutar y organizar personas que definan y difundan su proyecto, de competir democráticamente frente a otras opciones y, en su caso, de dirigir de forma responsable instituciones políticas representativas.
Suele asociarse la idea de democracia participativa a la de una ciudadanía compacta (el pueblo, la gente, los de abajo…), externa y enfrentada a gobiernos, parlamentos e incluso a jueces, es decir, a los tres poderes clásicos del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cabe recordar que, si nos atenemos a la teoría normativa de la democracia, gobiernos, parlamentos y jueces ejercen sus funciones por elección o consentimiento ciudadano y con sujeción a mecanismos que hacen valer el principio básico de soberanía popular. Dicho en otros términos, el Poder (la soberanía) popular no es una instancia diferenciada, es la base sobre la que se sustentan los poderes del Estado. No cabe imaginar, porque no existe, una esfera diferenciada de gobiernos, parlamentos o jueces en la cual la ciudadanía pueda adoptar legítimamente decisiones vinculantes.
Sí tendría sentido reforzar las capacidades ciudadanas de control efectivo de los poderes públicos. Pero ni la trilogía clásica de poderes ni el principio de soberanía popular constituyen hoy el escenario del poder real. La clave de la profunda crisis que padecemos reside en el hecho de que, ante los poderes del Estado y hasta reducirlos a la irrelevancia, se alzan grandes poderes globales, económicos, financieros y mediáticos, cuyo control ciudadano es mucho más complejo de articular, tanto que hoy nadie sabe cómo hacerlo, aunque no hay duda de que una democracia firme y con altas cotas de legitimidad ciudadana sería la mejor forma de aspirar a ese control.
En cuanto a esa insistente invocación a la ciudadanía como si fuese una especie de sujeto político uniforme, es indiscutible que la crisis económica alimenta la percepción, porque se ajusta a la realidad, de que sus víctimas somos la inmensa mayoría de la población. Pero esta evidencia no puede ocultar el hecho de que las sociedades contemporáneas, lejos de ser entidades compactas, se hallan más bien en proceso de creciente fragmentación: entre mujeres y hombres, entre jóvenes y adultos, trabajadores dependientes y autónomos, empleados a tiempo completo y parcial, inmigrantes y población autóctona… En su seno concurren intereses y valores compartidos y enfrentados. Las consignas en nombre del 99% pueden ser efectivas para una movilización social puntual, quizás para una movilización política catalizada por el empeño en conseguir objetivos visibles a corto plazo (echar a los corruptos, por ejemplo). Pero difícilmente pueden servir de base a un proyecto político sostenido.
No está claro, en suma, que la democracia participativa sea una alternativa real a la democracia representativa. No es posible renunciar al principio de representación, en primer lugar, por razones funcionales. Ningún sistema político puede legitimarse a base de un continuado ejercicio plebiscitario, no digo ya en un Estado, sino incluso en una pequeña ciudad. He escuchado en foros y asambleas asegurar que las nuevas tecnologías lo permiten, que el sueño de unos poderes públicos actuando al dictado de votaciones y deliberaciones por internet ya no es ninguna utopía. Sigo creyendo, no obstante, que abarcar el volumen y la complejidad de las decisiones que diariamente afrontan gobiernos y parlamentos (no digo ya jueces) constituye un reto que desborda las posibilidades de participación que ofrecen las TICs, por muy accesibles que resulten.
Ahora bien, el principio de representación no es sólo un mal menor, un sustituto obligado de una democracia ideal basada en la continuada participación política de la ciudadanía. La representación política ofrece también innegables ventajas normativas, haciendo posible algunos de los valores nucleares de la democracia que el principio de mayoría puede llegar a ignorar. Sólo la representación da cuenta del pluralismo realmente existente en sociedades complejas. Sólo la representación hace visibles a las minorías y garantiza el respeto a sus derechos. Sólo la representación abre distancias suficientes, de espacio y tiempo, entre la expresión inmediata de deseos y aspiraciones legítimas y la toma de decisiones políticas, tras haber dado ocasión a que se expresen, se confronten y se seleccionen las mejores razones para avalar tales decisiones.
Lo que verdaderamente necesitamos es lograr que la representación política no sea sinónimo de irresponsabilidad política. Ni de parte de la ciudadanía, ni de sus representantes. Unos no pueden conformarse con votar y olvidarse de lo público, confiando en que políticos y expertos resuelvan sus problemas. Los otros no pueden sentir su condición de representante como un cheque en blanco: deben hallarse legal y políticamente obligados a responder ante las demandas de la ciudadanía y a responder de su ejecutoria como representantes de la ciudadanía. No puede haber representación sin responsabilidad, lo mismo que no puede haber democracia sin participación ciudadana.
Vista en perspectiva histórica, la democracia no es más que un breve episodio temporal circunscrito a una parte minoritaria de la humanidad. Conviene tener en cuenta que no hay nada que haga suponer que sea un logro irreversible, y que sólo se consolidó, allí donde logró consolidarse, cuando el principio de gobierno de mayoría se equilibró con el de gobierno representativo. Así se establecieron marcos institucionales de negociación, en pie de igualdad, entre actores con intereses encontrados. Así surgió el Estado social, fruto de un pacto que permitió construir el modelo de convivencia política a cuyo amparo se han alcanzado las más altas cotas de libertad y de igualdad entre los desiguales.
Por eso me inquietan las reuniones y asambleas pródigas en condenas contra las instituciones políticas representativas, aunque en parte las comprenda. Cuando además contemplo, como contemplamos todos, cuánto y quizás cuán irreversibles daños producen en esas instituciones los formidables ataques que padecen de parte de los grandes poderes globales, no puedo evitar la sensación de estar asistiendo a una tormenta perfecta que amenaza con llevarse por delante no a un modelo determinado de democracia, sino a la democracia misma.