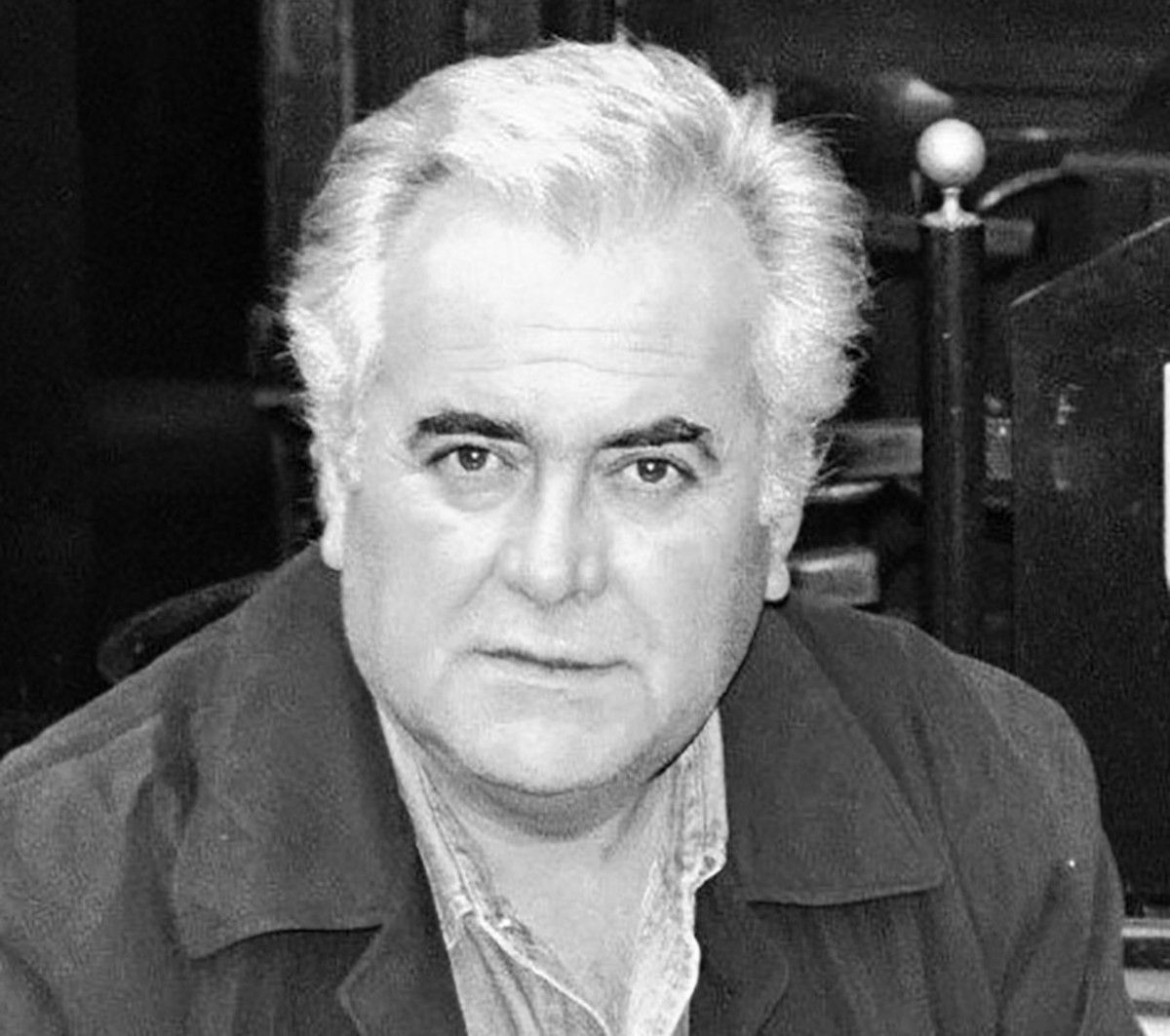Qué pasa —finalmente— por la cabeza de una persona que decide quitarse la vida, es un misterio para todos nosotros.
Qué pasa —finalmente— por la cabeza de una persona que decide quitarse la vida, es un misterio para todos nosotros. Solo la certeza inconmovible de permanecer en la existencia como lo más constitutivo de nuestro ser, esa voluntad de ser, esa raigambre de tierra que se esconde en cada poro de la conciencia humana, nos señala lo extraño que es una muerte voluntaria. Me refiero, logicamente, a una muerte sin objeto aparente, sin motivo, sin más propósito que el de dejar la vida. Como si a aquella voluntad de ser se opusiera una rebeldía que afirmara la voluntad de no ser. De llevarle la contraria a los materiales con los que estamos hechos. De traer al mundo un hecho que le abre la puerta al Absurdo. Y a su parentesco con la sin razón, con la locura. Como si un suicidio le diera veracidad y carta de naturaleza a la terrible frase que nos dejó Cioran: cada ser es un himno destruido.
Pero, ¿cómo encontramos sentido al sin sentido? O, más aún, ¿puede tener sentido el sin sentido? Dice mi maestro Antonio Redondo Vera que todos los suicidios se hacen contra alguien. Que, además de poner fin a una situación y un tiempo de extraordinario sufrimiento personal, de apatía, de anhedonia, de tristeza profunda y aparentemente inmotivada... que, además de todo eso, el suicidio tiene una finalidad y, por tanto, un destinatario. Por más inconsciente que sea. Que no hay suicidios filantrópicos o metafísicos. Y que, en el fondo del fondo del trasfondo, es una agresión. Un ajuste de cuentas. En muchísimas ocasiones un ajuste de cuentas cruel con uno mismo.
Esto se ve relativamente claro en el comportamiento anoréxico grave, que, en ocasiones, suele ser una huelga de hambre contra la madre, y, por tanto, un pequeño suicidio diario y cotidiano. Una competición por el poder o por conseguir el reconocimiento. Con final escrito. En otros trastornos, parece más bien la única manera posible de aceptar una realidad que se vive —falsamente y de forma angustiosa— como culposa. Sin embargo, ¿quién pudo al final? ¿Mi culpa o yo? Y, paradojicamente, el suicida deja un peso enorme a aquellas personas de su entorno a los cuales él amaba y deseaba aliviarles el peso de su permanente tristeza. De modo que, en cierta medida, consigue lo contrario de lo que se propone. Y casi podríamos decir que él se libera de la culpa pero la deja en herencia a sus seres queridos. Es evidente que su desesperación le impidió razonar con coherencia y concluyó una salida falsa. Y es evidente que -con absoluta probabilidad- ni él era culpable ni su familia y amigos, tampoco. Eligió lo que entendió como la única salida que ponía fin a su sufrimiento. Falsamente. Trágicamente.
Porque la razón solo tiene salida más allá de sí misma. Se necesita cambiar el registro. Se necesita la fe. Y dicen que la fe es una gracia. Es posible. Pero no necesitamos una fe en el más allá, en un sitio lleno de angelitos y coros celestiales. No. Esa no la necesitamos. Necesitamos una fe en el más acá. En la compasión. En el misterio de la vida. En nosotros mismos. En que la vida salve a la vida. Pero esta también es un regalo, una gracia. La reclamamos pero, a veces, no acaba de llegar. Y, por eso, no encontramos respuesta a la pregunta: ¿cuál es el sentido de todo esto, del dolor, del sufrimiento...? ¿Cuál es el sentido del sentido? Pero la respuesta no es un argumento sino una revelación, un zarandeo, un empujón vital hacia un abismo en el que, sorprendentemente, se ilumina el sentido. Como una caída hacia arriba. Pensamos que necesitamos una razón para entender el misterio. Error. Necesitamos una fe.
www.psicoterapiajerez.es