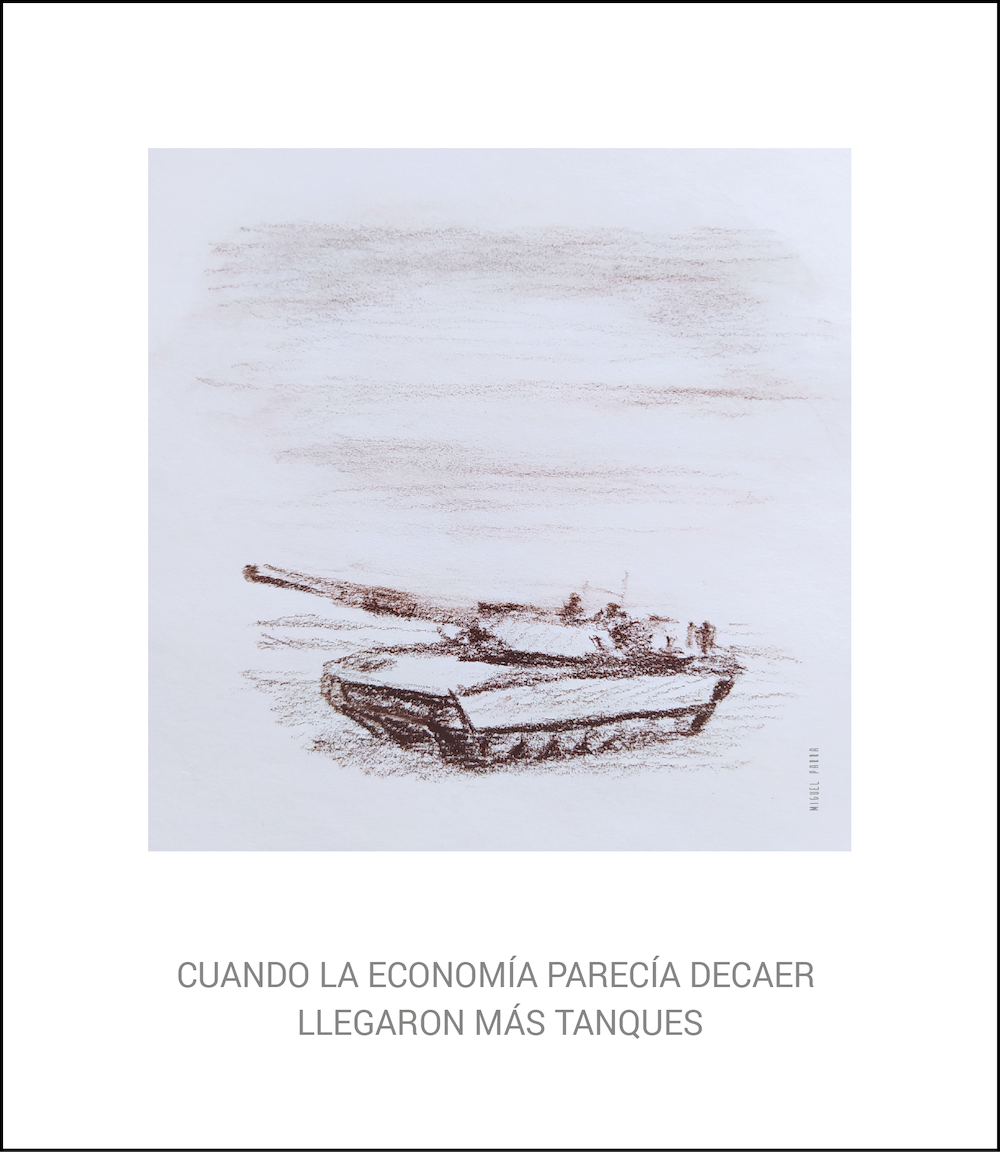El proyecto Roma, de idea para tesis a instrumento cultural
La carrera profesional de Miguel López Melero (Castell de Ferro, Granada, 1949) se puede decir que gira en torno al denominado proyecto Roma, sobre el que realizó su tesis doctoral, un trabajo que demostró que "las personas con síndrome de Down se desarrollan cognitiva y culturalmente siempre y cuando se eduque desde la edad más temprana con una metodología de enseñanza que una las vivencias y experiencias de ellos y de sus contextos con aquello que deseamos enseñar en la escuela".
El proyecto Roma ahora, en palabras de su creador, "ha dejado de ser una idea y se ha convertido en un instrumento cultural en manos de las familias y del profesorado que han participado y siguen participando en esta investigación. Es ya un modelo educativo en los diferentes contextos familiares y escolares". Gracias a ese trabajó se doctoró en Pedagogía con calificación cum laude. "Esta experiencia marcó el destino de mi vida profesional y personal", reconoce López Melero, ampliamente premiado por su labor docente e investigadora.
El catedrático, que participa en las jornadas Construir ciudadanía y crear comunidad desde la Escuela Pública, organizada por la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa) de Jerez, con su ponencia ¿Educación inclusiva o equidad educativa? Construyendo una escuela democrática, reflexiona sobre el papel que desempeñan los centros educativos, donde debe apostarse, según su criterio, por la educación inclusiva.
Hablar de educación inclusiva es hablar de respeto a las diferencias humanas. Es hablar de justicia social. Si lo que pretendemos es construir una sociedad justa y honesta es necesario construir modelos educativos equitativos y de calidad que rompan con las desigualdades existentes en las instituciones escolares. Porque mientras haya un alumno o una alumna que haya perdido su dignidad, es decir, que no sea respetado como es, ni participe en la construcción del conocimiento con los demás, ni conviva en igualdad de condiciones que sus compañeros y compañeras, no habremos alcanzado esa escuela sin exclusiones. Para ello, imprescindible que los responsables de las políticas educativas, el profesorado y las investigadoras e investigadores contraigamos el compromiso moral de orientar la educación hacia la equidad y la calidad.
No sólo es posible, sino que es necesario. La escuela pública es la única que puede dar respuesta a la diversidad pero para ello es necesario al menos cumplir cinco principios: Todas las personas son competentes para aprender, sabemos que educar a todo el alumnado sin distinción es el propósito principal de la escuela pública y para ello partimos del principio de confianza; grupos heterogéneos y aprendizaje cooperativo y solidario: en la escuela pública las niñas y los niños aprenden a pensar de manera correcta y autónoma pero, sobre todo, aprenden a conversar y a escucharse, a convivir y a respetar sus peculiaridades, sólo así la cooperación es posible; el aula como comunidad de convivencia y aprendizajes: construyendo la democracia en el aula; la construcción social del conocimiento (co-construcción), es decir, el currículum no está hecho, sino que lo tenemos que construir; y el respeto a la diferencia como valor mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje.
"Hay una gran confusión entre integración e inclusión. Si consideramos la diferencia como un defecto estamos en la integración. Si la consideramos un valor estamos en la inclusión"
Hay una gran confusión entre integración e inclusión. Para comprender bien en qué consiste la educación inclusiva hay que tener muy claro el concepto de diferencia. Si consideramos la diferencia como un defecto estamos en la integración. Sin embargo, si consideramos la diferencia como un valor estamos en la inclusión. Esta confusión existe en las administraciones públicas y en las leyes y normativas existentes. Por ejemplo: hay leyes que hablan de Una educación para todos y para todas (Unesco, 1990) y, simultáneamente, se permiten colegios de Educación Especial y aulas de Educación Especial en centros ordinarios. Se habla de un currículum común e inclusivo para todas y todos y, a la vez, se hacen adaptaciones curriculares. Hay leyes que hablan de la necesidad del trabajo cooperativo entre el profesorado y, sin embargo, el profesorado de apoyo saca a niños y a niñas fuera del aula común. Se habla incluso de profesorado sombra que no debe entrar en los centros públicos y la administración educativa hace la vista gorda y entran en los centros y cobran de las familias. Estas contradicciones en las políticas educativas oscurecen la construcción de una escuela sin exclusiones. Es necesario un pacto de Estado en educación.

Efectivamente, desde la edad de tres años están metiendo en vena a las niñas y a los niños el principio por excelencia del neoliberalismo, que es el individualismo y la competitividad. Si controlan la mente —nos recuerda Gramsci—, el corazón y las manos también serán suyas. Este nuevo paradigma genera en la mente de la ciudadanía algunos artificios engañosos (trampas o postverdades).
Entre ellos, dos relacionados con la educación: por un lado, hacernos creer que cuanto mayor sea la oferta educativa en el mercado libre mayor libertad tendrán las familias para elegir centro para sus hijas e hijos, introduciendo la educación privada como una necesidad en la estructura del sistema educativo frente a la escuela pública. Esto es falso, podrán elegir quienes más posibilidades económicas y sociales tengan. Por otro lado, la segunda trampa radica en subrayar que hay niñas y niños que aprenden y niñas y niños que no aprenden y, por tanto, justifican la educación especial y la integración, frente a una escuela pública donde caben todas las niñas y todos los niños independientemente de sus peculiaridades cognitivas, étnicas, culturas, de religión, procedencia o género.
En contra de estas dos trampas o post-verdades que proclama la educación neoliberal no ha habido una reacción desde los valores democráticos de las democracias más radicales. De ahí que sea necesario un cambio cultural que nos permita una educación crítica. La ausencia de un pensamiento crítico ha producido en la ciudadanía una gran pobreza de pensamiento y un vacío intelectual. Con este vacío intelectual juega el neoliberalismo. No hay peor corrupción que la corrupción de la mente.
Habla de que los centros escolares no son democráticos. ¿Por qué?"Desde los tres años están metiendo en vena el principio por excelencia del neoliberalismo, que es el individualismo y la competitividad"
Por varias razones. La primera porque los pilares de la democracia son la libertad y la igualdad/equidad y esto no existe en los centros educativos. Se habla de democracia representativa pero no de democracia participativa. Quiero decir con ello que en democracia hay que participar en la toma de decisiones y la ciudadanía tiene que saber qué se hace con nuestros impuestos. Son tiempos difíciles, muy difíciles los que estamos viviendo con partidos incluso antidemocráticos en el poder, y tendremos que defender la democracia. La democracia es la herramienta para construir un mundo mejor y no hay verdadera democracia si no se contempla la diversidad humana.
Es necesaria otra escuela con otra forma de pensar, comunicar, sentir/amar y actuar. No se centra en que cambien los sujetos, sino en cambiar los sistemas. Tampoco en el principio de igualdad sino en el principio de equidad. De ahí que yo distinga dos grandes visiones sobre educación inclusiva, una neoliberal centrada en cambiar a los sujetos con algún tipo de peculiaridad o de culturas diferentes, pero sin crítica a la escuela actual ni a las formas homogéneas y estandarizadas de hacer educación (integración) y otra radical (ir a la raíz de los asuntos) centrada en cambiar los sistemas y no las personas (inclusión). Los sistemas deben reunir las condiciones para que ninguna persona ni ningún grupo humano se sienta discriminado.

El origen del proyecto Roma fue cuando yo era maestro en los años 70 en Alcalá de Henares y tenía una clase de personas con síndrome de Down. Pero hoy en día el proyecto Roma es un modelo político-educativo fundamentado en los Derechos Humanos (1948) y en la Declaración de los Derechos de la Infancia (1989). Y no es solo un conjunto de teorías, de principios, de estrategias y de prácticas en Infantil, Primaria, Secundaria y universidad, sino que formamos un grupo de personas comprometidas con la escuela pública y con la construcción de un Nos-Otros común, donde no sólo pretendemos formar personas con capacidad de pensar, comunicar, sentir/amar y actuar correctamente, sino personas moralmente buenas. Yo no me atrevo a establecer límites.
"Soy mejor persona gracias a las personas con síndrome de Down. Estábamos equivocados en cuanto a su capacidad intelectual"
Muy positivo. Ciertamente, después de casi 33 años, los resultados han sido muy satisfactorios. En este sentido en el proyecto Roma hemos de considerar dos momentos, es decir un antes y un después. Un antes como proyecto, como idea (cuando yo hice mi tesis doctoral) y un después como realidad y como instrumento cultural. Hoy en día podemos afirmar que el proyecto Roma ha dejado de ser una idea y se ha convertido en un instrumento cultural en manos de las familias y del profesorado que han participado y sigue participando en esta investigación. Es ya un modelo educativo en los diferentes contextos familiares y escolares. Este grupo de niñas y de niños me hicieron doctor en Pedagogía y fui laureado cum laude. Mi agradecimiento a aquellas familias y al profesorado que confiaron en las capacidades de las personas con síndrome de Down y por supuesto gracias a aquellas niñas y niños, hoy ya hombres y mujeres. Esta experiencia marcó el destino de mi vida profesional y personal.
Hace mucho tiempo que el caso de Pablo no es una excepción. Son muchas las personas con síndrome de Down que están poniendo de manifiesto sus capacidades cognitivas y culturales y merecen un respeto social que aún no se ha producido.
He aprendido mucho y soy mejor persona gracias a ellas y a ellos. En primer lugar, hemos aprendido que estábamos equivocados en cuanto a su capacidad intelectual. Segundo, que contemplar a las personas con capacidades diferentes como una ciudadanía con derechos y deberes como el resto de las personas, nos humaniza y nos hace mejores. Tercero que gracias a estas personas están desapareciendo algunos mitos que había.

El problema que existe todavía en la sociedad es que no se les considera personas de plenos derechos. Y, sobre todo, me molesta enormemente que se les denomine discapacitados, incluso así suelen dirigirse sus propios familiares. Lo expresado a lo largo de la entrevista no implica que yo niegue la existencia del déficit intelectual como condición que pueden presentar algunos individuos, de lo que se trata es de comprender que esta condición, acaso, no esté dada inicialmente en ningún sujeto, sino que se va construyendo a medida que el contexto no le ofrece posibilidades de desarrollo de acuerdo a sus peculiaridades. Lo tradicional ha sido pensar que, dadas las condiciones excepcionalmente precarias de las personas con síndrome de Down, las pedagogías que se ofrecían eran simplistas y reduccionistas e incluso inadecuadas cuando lo que tiene que hacer la escuela es orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia las capacidades posibles a alcanzar y no a compensar posibles déficits (convertir las ‘dificultades’ en posibilidades). Esta ha sido la máxima en el modelo educativo en la vida de Pablo Pineda y la de otras personas que se han educado en el modelo del proyecto Roma.
Claro que sí, a mí me parece que sería más justo denominarlas personas con capacidades diferentes.
El mundo está enfermo, pero no es una enfermedad cualquiera la que padece, sino la ausencia de amor. Entendiendo por amor como el respeto al otro y a la otra como legítimo otro u otra en su diferencia. Por todo ello, se hace necesaria una nueva educación que devuelva a los seres humanos lo que de humano ha perdido la humanidad. Es necesario construir una visión utópica de la realidad, como aspiración y deseo de un mundo mejor, en contra del pragmatismo superrealista neoliberal. La educación inclusiva es utopía en el sentido de que está por construir. Los tiempos de hablar han pasado y hemos de dar paso al hacer.