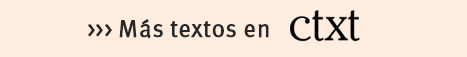'Nacionalidad incierta', la retrospectiva del fotógrafo checo que se expone en Madrid.
El poeta francés Louis Aragon afirmaba en unos versos que el futuro y el pasado eran matices ligeros: “En el fuego de lo que fue arde lo que será”. Temporalidad líquida también presente en las estrofas del palestino Mahmoud Darwish en las que un pasado diferente permitiría conservar la llave del presente, en las que si el pasado estuviera con nosotros, poseeríamos todo nuestro futuro. Y es esta sensación de un hoy que fue ayer o de un ayer que fue hoy la que estremece en Nacionalidad incierta, la retrospectiva del fotógrafo Josef Koudelka que se expone en la Fundación Mapfre en Madrid hasta el 29 de noviembre (Sala Bárbara de Braganza).
Las más de 150 obras expuestas de este sin hogar -ni apartamento ni encargos como únicas divisas de sus banderas- parecen querer demostrar que, aunque la Historia, con mayúsculas, puede que no se repita, hay minúsculas realidades, las vitales, que circulan eternamente por ella.
Entre sus primeras fotos, las de sus inicios en el mundo del teatro y la experimentación técnica, atrapa una playa, unas piernas y un espino. Vacío y soledad de un ser humano cuyo rostro se oculta. Entre las últimas, una concertina, un espino artificial de púas de acero, la frontera israelí del aislamiento palestino. Oquedad en la que se intuye la fragilidad de unas vidas: las casas a un lado del muro. Y aunque tal vez no exista ningún hilo tangible, ninguna evidencia palpable que las vincule, la una lleva a recordar la otra.
Son esas fronteras del que sabe lo que es vivir en un mundo de muros, de bloques, y la presencia latente de lo radicalmente humano -libertad, ternura, dignidad, miseria, destrucción, maldad- lo que teje la mirada de este artesano obsesionado con su independencia, incluso dentro de la Agencia Magnum, para la que trabaja desde hace más de 40 años.
Koudelka, nacido en 1938 en Boskovice, actual República Checa, es ciudadano francés desde 1987. En 1970 había huido de una Praga de esperanzas aplastadas por los tanques de Moscú. Invasión, sus imágenes de la ocupación soviética, siguen rabiosamente presentes. Sus manifestantes en blanco y negro de manos desnudas frente a soldados con la atribución de arrancarles la vida, si fuera necesario, fluyen hacia otras primaveras más recientes.
Si la distinción semiótica del semiólogo italiano Umberto Eco entre la intención del autor, la de la obra y la del lector/espectador es cierta, válido es, por tanto, que una de las fotografías de Invasión -una mano y un reloj de pulsera que marca las 12:20 horas en una calle casi desierta- conduzca por memorias sentimentales de rebelión a una alegría nocturna en una desierta avenida de Túnez en la madrugada del 14 de enero de 2011. Fin de una revuelta por la dignidad. Inicio de otra. Pasado, futuro, matices tan ligeros.
Exiliado, Koudelka, decide no asentarse, ni en la Inglaterra en la que vivirá 10 años y cuyo salvoconducto le definía como de nacionalidad dudosa, ni en la Francia a cuya carte nationale se acoge. El apátrida errante opta por no crear esa patria pequeñita que puede llegar a ser un hogar, un barrio, una ciudad. Las primaveras y los veranos vagabundea por Europa fotografiando a sus amados gitanos, aquellos que no habrán “de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad”, según cantaba uno de ellos. Los otoños e inviernos, para el revelado en ese cuarto oscuro en el que no hay tiempo.
El Koudelka nómada no nació, sin embargo, en la huida. Una década antes ya acompañaba largas temporadas a sus gentes del viaje, los romaníes, en los campamentos cercanos a las ciudades del Este de Europa. Ahí da a luz a Gitanos, una serie con vocación de proyecto vital tal vez aún inacabado.
En las paredes de la sala, algunos de sus romas, de brillantes y poderosos claroscuros, interpelan con cierto desdén al que mira. Desde la superioridad, quizá, del que se sabe marginado. Otros se muestran respetuosos, con esa formalidad del acto solemne de saberse retratados eternos. Miradas de frente, a cara descubierta, en las que se oculta otra mirada, la de la cotidianidad de un fotógrafo que no aterriza cual paracaidista.
Koudelka es ese familiar lejano, ese vecino que acude a dar el pésame en un velatorio y retrata lo que allí ocurre. Sin estorbar, sin molestar. Discreto. Sin alterar el rito con sus aparatos ante los que, eso sí, los ojos infantiles no pueden ocultar la sorpresa.
El rostro de un gitano anónimo en la Eslovaquia de 1963 bien podría ser el retrato de un otro en la España gris -tan gris-- de esa posguerra represiva, eterna durante décadas para los parias. Camina el roma eslovaco esposado. Detrás, a cierta distancia, le escoltan hombres de uniforme. A lo lejos, un grupo de espectadores. ¿Vecinos del pueblo en el que han apresado al reo? ¿Familiares? El detenido no agacha la cabeza. Mira firme hacia ese adelante que intuye. Sus ojos recuerdan a otros. A los de un merchero custodiado por la Benemérita, Eleuterio Sánchez. Solo tres años y casi un continente los separa.
Distancias temporales y físicas que también se diluyen en Exilios, la serie iniciada por Koudelka en los años setenta. Objetos solitarios y desperdigados, alejados de aquellos que le dan sentido. Animales domésticos que deambulan perdidos. Personajes aislados sin una red que les sostenga.
Koudelka camina por dos décadas, los setenta y los ochenta, como testigo de las miserias y alegrías que una Europa desarrollista corrió a ocultar bajo el axioma del mercado omnipotente, y que han vuelto, si es que alguna vez se fueron para siempre. Sus imágenes duelen y arrancan, al mismo tiempo, una sonrisa.
La calidad técnica de sus fotografías es tal que desaparece. Koudelka se funde en la realidad. Su presencia pareciera no existir, no molesta ni a los retratados que se dejan fijar por la cámara en un acto tan privado como el de esos hombres que orinan contra un muro en la Irlanda de 1976.
Las cámaras panorámicas sirven a Koudelka a partir de 1986 para reflejar en grandes formatos su -hasta el presente- último caminar, Caos: territorios minados por los conflictos, la industrialización y el tiempo. Obras que respiran al debutante de los primeros tiempos, el que juega con sus imágenes para dotarlas de trazos pictóricos entre la realidad y la ficción del teatro. Surrealismo postsoviético, por ejemplo, en la estatua monumental de Lenin, derribada y a trozos, en una barcaza que navega por el Danubio. Una foto tomada en 1994 durante el rodaje de La mirada de Ulises, de Theo Angelopoulos.
En el Caos hay rastros de guerras que construyen fronteras entre comunidades: un árbol calcinado, las huellas del impacto de los proyectiles en paredes en las que alguna vez hubo ventanas abiertas y personas asomadas a ellas, las persianas echadas de los comercios en los que alguna vez se mercadeó hasta con lo imposible. Recuerdo de un Beirut que en 1991 no dejaba olvidar un conflicto recién acabado, una guerra que hoy culebrea aún latente.
En el Caos hay también ruinas de civilizaciones que unieron las dos orillas del Mediterráneo, hoy convertido en una fosa. Arqueologías de Roma en 2004, de Libia en 2007, de Jordania en 2012. Tan cercanas en su distancia.
Y entonces aparece el Muro, ese que algunos se empeñan en negar que sea el del apartheid, ese que divide Palestina. Incluso el panel que explica este proyecto, al que Koudelka se sumó con la condición de ser libre para retratar esa fortaleza de hormigón y concertinas, habla de una iniciativa artística que invita a explorar una compleja situación. Sin causas ni consecuencias. Sin pasado, ni presente, ni futuro. Pero, entonces, surge un alambre de espino, el vacío de unas vidas condenadas por el ocupante a no merecer ser vividas. Las imágenes se imponen.
Termina ahí la muestra, pero si usted siente la necesidad de volver a la casilla de partida, no lo dude. Reinicie el juego, vuelva al pasado que es ahora. Vuelva al tiempo líquido de un perseguidor que lo estaba fotografiando mañana.
Nacionalidad incierta. Josef Koudelka. Fundación Mapfre, con la colaboración del Art Institute de Chicago y el J. Paul Getty Museum. Madrid, hasta el 29 de noviembre.