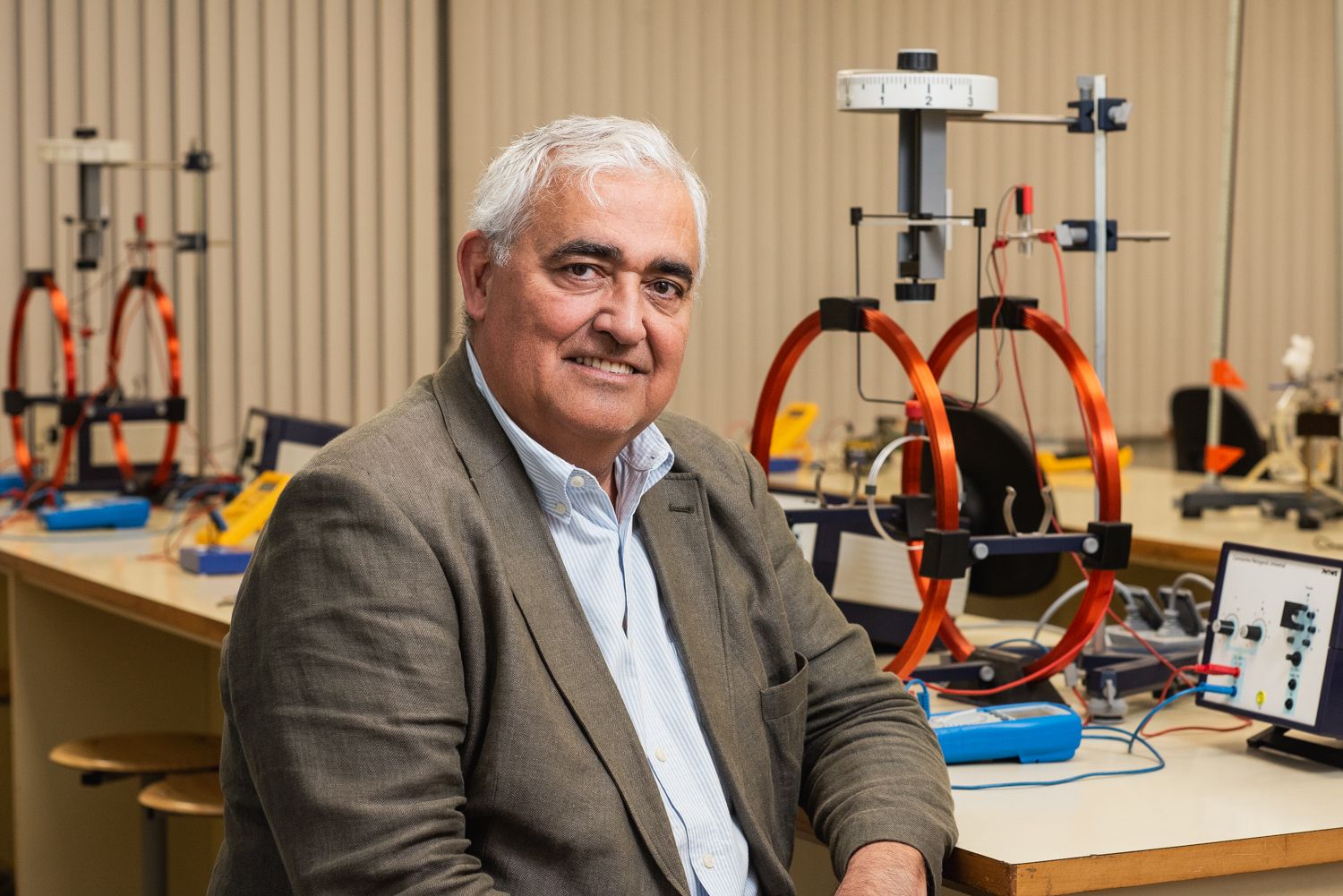El proceso de integración que vivimos en Europa desde mediados del siglo XX es una de las transformaciones políticas más complejas e interesantes de los últimos siglos. Tras dos conflictos bélicos devastadores, Europa fue, por fin, consciente de que la guerra entre sus naciones no era la mejor “(otra) forma de hacer política”, como Von Clausewitz había acuñado a principios del siglo XIX; por cierto, pocos años después de que llegara a nuestro continente la traducción de la obra clásica china El Arte de la Guerra, en la que su autor, Sun Tzu, defendía parecidos postulados en el siglo V antes de nuestra Era.
El cambio de paradigma del proceso europeo nace sobre la base, ahora aparentemente muy elemental, de establecer reglas de libre comercio entre Francia y Alemania, países que resultaron arrasados en la guerra, en dos sectores estratégicos para la recuperación: el acero y el carbón; precisamente donde ha centrado sus primeros aranceles Trump.
Este proyecto de confluencia, hasta conformar la actual Unión Europea, se ha construido con no pocas dificultades, casi siempre originadas por la carencia de una idea suficientemente unitaria de los objetivos de integración por parte de los gobiernos nacionales, hasta ahora protagonistas fundamentales del proceso, a menudo muy alejados de los propios ciudadanos. Los ejemplos de la fallida Constitución Europea de 2004 y el Brexit son preminentes. Así, de manera reiterada, se han antepuesto los intereses de los estados al proyecto común, mientras la sociedad ha tenido una percepción de lejanía de las instituciones verdaderamente relevantes y una impresión excesivamente burocrática de la toma de decisiones. También han sido notorios los desequilibrios en el tratamiento de asuntos básicos en cualquier proceso de integración, como ha ocurrido con la política social o la política fiscal. Estos aspectos, junto seguramente a otros, podrían explicar la relativa desafección ciudadana, tan evidente muchas veces.
En la actualidad, la Unión Europea, como idea y como proyecto común, se encuentra en una encrucijada. Debe definir (redefinir sería, tal vez, un término más preciso) su papel en el contexto internacional, y saber si quiere ser un interlocutor de referencia en la incierta y compleja situación geopolítica (y geoeconómica) actual.
Como hemos discutido en anteriores columnas de Primeros Principios, estamos en un proceso de cambio (a veces provocado, o acelerado) sin un orden claramente establecido, donde surgen zonas de influencia alternativas, con nuevos actores emergentes. De repente, Europa parece estar realmente sola para afrontar problemas urgentes de primera magnitud; desplazada, incluso, en asuntos donde debería ser protagonista (el nuevo imperialismo de Rusia, Oriente medio, África…). EEUU, nuestro aliado histórico de referencia, garante de la paz y la seguridad en Europa tras la IIGM, está en plena reconsideración de su política exterior, sin aparente método ni concierto, más que los de intereses muy determinados, no precisamente caracterizados por el bien común. El ninguneo de la administración Trump a las autoridades de la UE está siendo calculadamente humillante, con afirmaciones tales como que nuestra Unión es un proyecto creado contra EEUU.
Los países europeos saben que por separado se debilita su voz en un mundo con retos añadidos tan importantes como el cambio sostenible o la transformación energética, digital y tecnológica, ámbitos en los que la pérdida de liderazgo tiene un elevado coste estratégico, por la dependencia que supone de terceros países. Además, en muchos de estos campos se parte con un retraso significativo, y no es posible abordarlos si no es en condiciones de colaboración internacional.
Sin embargo, el espacio que podríamos estar llamados a ocupar en el nuevo contexto que se está desarrollando no es extraño para nuestro continente. Para la Europa Marítima, usando la terminología de Saul Bernard Cohen, el comercio fue la fuerza motriz de su liderazgo global, que se extendió más de cuatro siglos, inicialmente compitiendo con potencias tan consolidadas entonces como China e India. Nuestros países han sido históricamente centrales en el comercio internacional, y continúan siendo muy relevantes también hoy. Somos el segundo exportador e importador mundial, con un sexto del comercio internacional, y con un impacto de casi la mitad del producto interior bruto de la Unión.
Pero como el propio Cohen propone en su obra fundamental Geopolitics, son cuatro los pilares que sustentan a una potencia global: el liderazgo ideológico, el liderazgo económico, la cohesión política y social y la fuerza militar. Con las decisiones del Gobierno de Donald Trump, EEUU ha puesto en crisis su solidez en tres de estos cuatro pilares, tomando el camino que siempre ha conducido al declive, como en tiempos recientes se demostró con la caída de la Unión Soviética. La pura fuerza militar, sobre todo si es en términos agresivos e imperialistas, aleja, más que acerca, el éxito. Para la Europa de hoy, en materia de Defensa, resultan más adecuados los conceptos de apuesta por la paz, autonomía estratégica y garantía de seguridad frente a los regímenes autoritarios (o derivas autoritarias) que suponen riesgos serios.
En los otros tres pilares, sin embargo, la Unión Europea se presenta más como una solución que como un problema. El liderazgo ideológico de Europa debe basarse en profundizar en un modelo político y democrático sustentado en el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales, tanto individuales como colectivas. Esa es hoy (y debe seguir siendo) su principal fuerza. Por otro lado, Europa ya es una potencia económica de primera magnitud, con debilidades y amenazas, sin duda, pero también con incontestables fortalezas y oportunidades.
El principal reto estructural al que se enfrenta el proyecto europeo es, seguramente, el de la cohesión interna. Los planteamientos de partidos nacionalistas, en muchos países con responsabilidad de gobierno, que están canalizando (o aprovechando) el descontento y las recurrentes crisis institucionales, que ellos mismos magnifican en un tono populista sin empacho en mentir; la existencia de problemas de estabilidad política en muchos de los estados miembros, comenzando por las principales economías de la Unión, en los que un porcentaje importante de votantes apuestan por opciones políticas con un discurso que cuestiona la pertenencia a la UE; y la falta de identificación de los ciudadanos y de algunos de los gobiernos de los países miembros con el proyecto común, provoca una percepción de crisis permanente que dificulta los avances.
Europa vale la pena. Es un proyecto difícil, en constante progresión, con vaivenes y tensiones propias de un desarrollo complejo, que implica una importante cesión de soberanía por parte de los estados. Pero aporta valores muy positivos y diferenciales y, sobre todo, puede ser un instrumento clave para aportar la estabilidad que quiere el ciudadano común, aunque ésta, a veces, no haya estado exenta de costes y supuesto importantes sacrificios.
En definitiva, la Unión Europea debe hoy, más que nunca, contar con los europeos. Si estos no perciben las bondades de tan complejo proyecto de integración, es difícil seguir dando pasos adelante. Sin el convencimiento ciudadano no hay Europa posible. De ahí que la necesidad de conformar una opinión formada y exigente sea esencial. Europa debe ser (y será) lo que los europeos y europeas quieran.