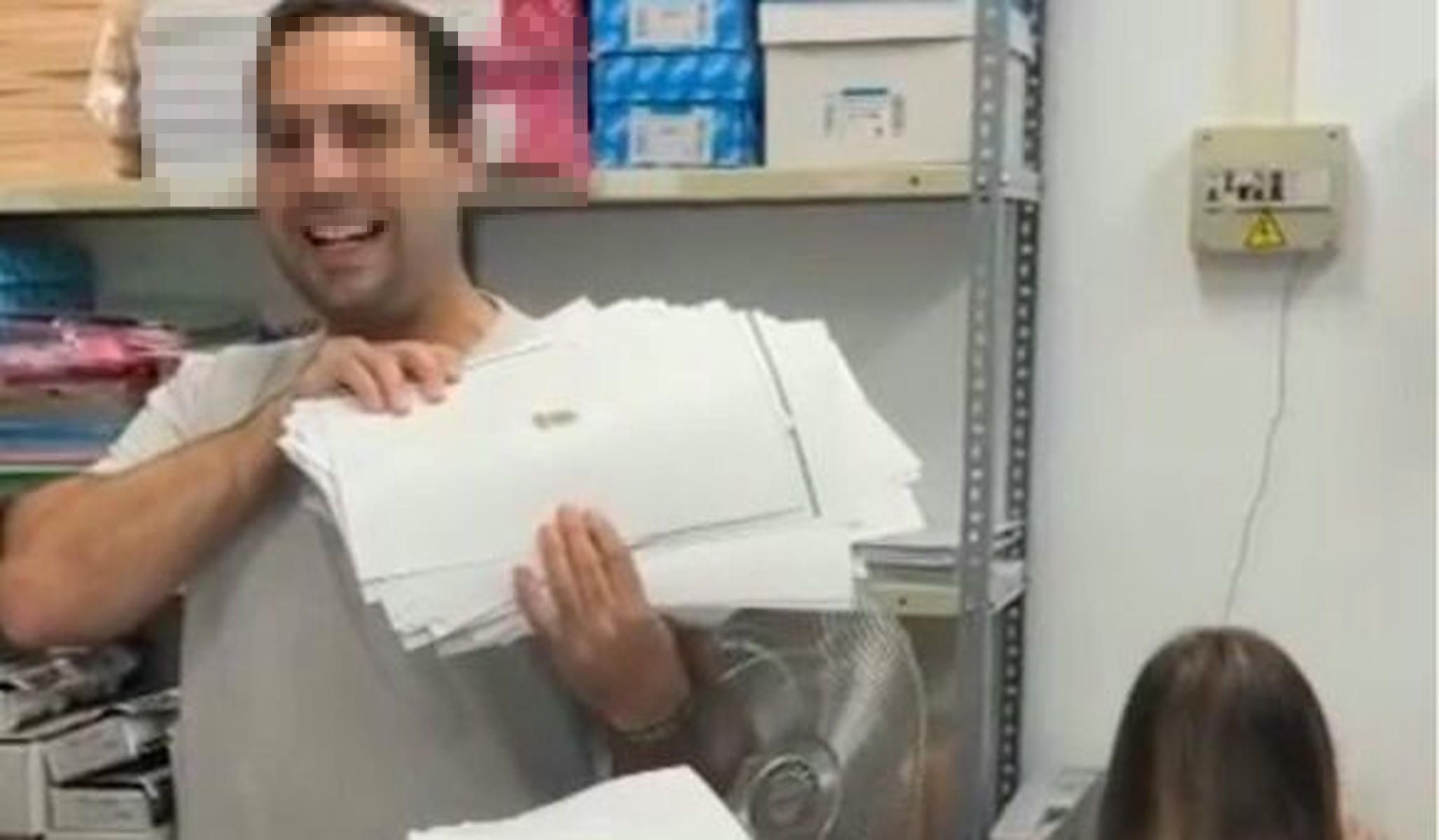Somos dados a recordar nuestra infancia, fuese mala o buena, la frase de que todo tiempo pasado fue mejor es casi una generalización gratificante para mucha gente de todas las generaciones. Y es que la niñez es ajena al espíritu critico, al menos en su plano más filosófico o político, para poder de verdad ser consciente que ese juguete o ese plato de comida que tienes en la mesa, detrás, conlleva un esfuerzo y en la mayoría de los casos tragar dignidad frente a personas o situaciones ingratas y malvadas. La niñez es maravillosa, como aquel niño de la película La vida es bella. Cuantas cosas terribles nos hemos ahorrado gracias al teatro y la inteligencia emocional de nuestros padres. Porque no hay mayor crueldad que adelantarle la vida a un niño. Ya sea robando su infancia con el trabajo, las guerras, el sexo o la capacidad del juego dándole una dosis de realidad que no merece. La realidad hay que dosificarla. No en la ausencia de transmisión de valores, pero con tacto, creando una atmósfera maravillosa de fantasía e ilusión. El niño que crece sin ser un niño, tiene una mirada perdida, es dado a criar hijos sobreprotegidos o quizás repita la misma crueldad hacía sus niños por instinto. Creo que no alcanza un término medio.
Dicho esto, recuerdo una anécdota que me sucedió en aquella clase matinal de mi colegio, el Antonio de Nebrija, en la barriada de La Granja. La analizo ahora tras adquirir en la madurez el suficiente conocimiento, donde ya puedo analizar la implicación, la dedicación y sobre todo del píe que cojeaba cada maestro a la hora de demostrar profesionalidad y entrega.
Por la mañana leíamos el libro de lectura y muchas veces el tutor se ausentaba para hacer cosas dejando la clase en manos del delegado o en su defecto de otro alumno. Aquella mañana mientras el docente no estaba, no diré su nombre, me encargó la tarea de apuntar en la pizarra a aquellos compañeros que no prestaran atención o armaran la marimorena. Recuerdo con pena que disfruté con ello, cada rayita de tiza en la pizarra era puro poder pero del que te hacía feliz. Quizás por tener una importancia desde aquel púlpito, en la tarima, desde donde demostraba mi poder desde arriba hacía abajo. Mi mano inquisidora, manchada de polvo blanco, tenía toda la fuerza para hacer que tras el regreso del ausente, éste infligiera el castigo correspondiente a alguno que no me caía del todo bien.
Tras finalizar la jornada regresé a casa y decidí contar con vehemencia esta peripecia a mis padres. Él, un obrero de artes gráficas que en ese momento luchaba por una huelga y unos derechos frente a la empresa Jerez Industrial; y mi madre, ama de casa pero gran lectora y dedicada al completo a sus hijos y mis abuelos que vivían conmigo. Una mujer de grandes aptitudes pero secuestrada y aniquilada por las tradiciones, el patriarcado y el papel que había sido destinado para ella.
Papá, Mamá. Les dije con ilusión y empecé a contarles la historia donde me convertí en Torquemada. Solo hizo falta una mirada entre ambos, tras unos segundos de silencio, cómplices, en su ideología y sus valores para fulminar mi comportamiento. Asumieron que no pude tomar la decisión de rebelarme por mi niñez o falta de valentía. Vi en sus ojos decepción, desagrado hacia lo ocurrido y a continuación sentándome en el regazo de mi madre, ella me dijo : Nunca , jamás, acuses a un compañero ni disfrutes con ello. Dile a tu profesor que tú no estás allí para eso y que no vuelva a ponerte en esa situación. No digo que entendiera aquello en aquel instante pues se me desmontó mi patética alegría. Y lo pasé mal cuando a la mañana siguiente tuve que transmitir todo aquello a mi tutor. Pero lo que si recuerdo es la mirada del maestro y su media sonrisa reflexiva. Una expresión facial que decía literalmente que yo tenía unos padres que velaban por la creación de una persona íntegra y que él estaba equivocado. Lo bueno es que jamás me sacó a mí ni a mis compañeros de nuevo al púlpito de los acusadores a ejercer de policía y eso ahora lo considero un triunfo tan enorme, que merece recordarlo como unas de las hazañas de la niñez que más me marcaron. Pasé miedo, nervios y la idea de que mis amigos no entendieran que no me prestaría más a lo gozoso de señalar a nadie me ponía inseguro. Pero... valió la pena ¿No les parece?