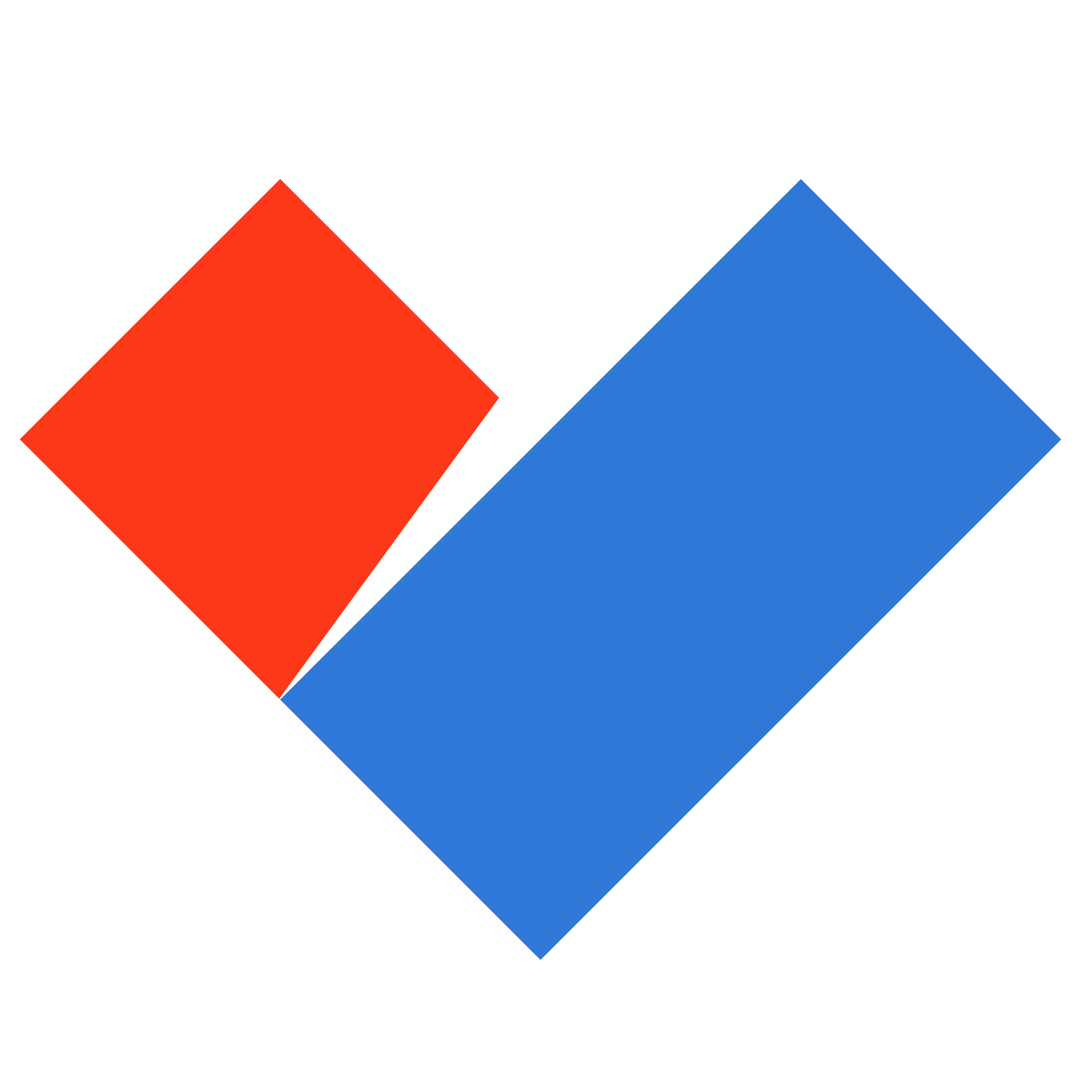"Hay golpes en la vida, yo no sé", escribió en Trilce, ese libro misterioso y críptico, César Vallejo… Hay honores en la vida, yo no sé, podría glosar quien les habla, honores que llegan en el momento oportuno, cuando más puede uno valorarlos, entenderlos, hacerlos inalienablemente suyos. A mí me ha llegado el enorme honor de pronunciar el pregón de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla en un momento en el que puedo hacerme cargo, mejor que en otra etapa de mi vida, de lo que los libros viejos son y significan, porque yo mismo soy ahora uno de ellos, no tanto por razones de edad (aunque como todos voy cumpliendo años irremisiblemente) como por estar enfermo, es decir, desencuadernado, baqueteado, dolorido como el «descolado mueble viejo» que cantara Carlos Gardel en el tango "mano a mano" o como el libro fatigado que he llegado a ser, aquejado también de alguna plaga que, pececillo de plata o bicho ilustrado que atienda por otro nombre en latín, me ha venido royendo secretamente los pulmones, una plaga con la que estoy en lucha declarada desde hace dos años: 730 páginas en el volumen de la existencia. Pero serán más, en zapa subterránea, constituyendo una enciclopedia o unas obras completas.
Este libro viejo que hoy les habla todavía con su propia voz, no como en el soneto de Quevedo en que se lee «y escucho con mis ojos a los muertos», quiere recordar aquí cómo comenzó y se desarrolló su pasión por los libros, que le vino sin duda por estímulos familiares, pero que halló su momento de emancipación precisamente en esta Feria que ahora va a comenzar, hace ya muchos años, digamos que en 1980, en su tercera convocatoria si no me equivoco. Con la asignación semanal, mis hermanos y yo habíamos comprado todas las semanas de nuestra infancia el tebeo Pulparcito.
Con algún dinero depositado en una cartilla de la Caja Postal, hoy un ser mitológico no menos remoto y legendario que Hércules o el Vellocino de Oro, compré mis primeros libros en esta Feria. Una libreta para libros, buen destino. ¡Tres hurras por los ahorros! Qué hermosa metamorfosis. ¿Puede haber algo más idóneo? A mi padre no le gustó, sin embargo, porque, hombre culto pero práctico, esperaba que aquellos magros caudales fueran destinados a empresas de mayor provecho.
Pero ya estaba signada mi rebeldía, rebeldía doble porque aquella tríada de volúmenes —que no es que recuerde perfectamente, sino que tengo ahora encima de mi mesa de trabajo mientras escribo— eran de poesía: sendas antologías generales de la poesía mexicana y panameña pertenecientes a una colección de Bruguera (la misma editorial de aquellos tebeos en los que salían El Sheriff King, Mortadelo y Filemón y Zipi y Zape), y una edición bilingüe en Libros Río Nuevo (bastante pedestre traslación) de la poesía de Edgar Allan Poe, cuyos relatos ya había empezado a leer y a disfrutar en la, esta sí, muy buena traducción de Julio Cortázar en Alianza.
La poesía panameña pasó sin pena ni gloria, aunque sirvió, como sus congéneres, para que yo me abriera en canal, perdón por el juego de palabras geográfico-sentimental, y empezara a perpetrar unos primeros intentos poéticos. Pero la mexicana fue un hallazgo incomparable, con nombres que ya conocía de oídas y otros que me llevaron a ese ramal inconmensurable de la tradición poética en nuestra lengua.
Todos estos años no he hecho sino perseverar en esa poesía que era de algún modo también la de mi difunta madre, nacida en la Ciudad de México en 1925. Los años de nacimiento y muerte de mi madre coinciden con exactitud con los de una de las mayores poetas mexicanas del siglo XX, Rosario Castellanos, que, como ella, vivió de 1925 a 1974 (es decir, cuatro años antes de que comenzara esta Feria del Libro Antiguo y de Ocasión). Por cierto, que Castellanos, luego muy valorada, no aparecía incluida en aquella antología en la que apenas había un puñado escaso de mujeres.

Hablaré ahora de otra, que me viene muy bien para un argumento que quiero desarrollar brevemente. Es fama que Gertrude Stein, la marchante y coleccionista de arte americana asentada en París en el periodo de entreguerras, no se vio reconocida en un retrato que le pintó Picasso. La respuesta de este es maravillosa: «Si no se parece ahora, ya se parecerá». Quiero decir que todos los libros nuevos, ostenten cubiertas pintadas por Picasso o no, al final se terminan pareciendo a los libros viejos. En puridad, acaban siendo estos. Lo digo porque cabe la posibilidad de que aquellos ejemplares comprados en mi primera Feria no fueran de ocasión (viejos no eran) y, en realidad, comparecieran nuevos en la otra Feria. Qué más da. En los estantes hoy son todo lo mismo. Una biblioteca, personal o no, es un palimpsesto de años.
Yo fui librero durante diecisiete, primero en una librería inglesa del barrio de Nervión y luego empujando la Casa del Libro de Sevilla, que abrí y dirigí en circunstancias que han quedado narradas en mis memorias de aquellos años: U› hopar e› el libro (editorial Newcastle, minúsculo sello murciano que presta especial atención a los libros sobre libros, la edición y las bibliotecas). Fue luego, al empezar a investigar para escribir la biografía de nuestro paisano Luis Cernuda, cuando descubrí, en mi primer viaje al país azteca (y tolteca, y tlaxcalteca, y maya y muchas cosas más) la gran calle de librerías de viejo de la Ciudad de México: la calle Donceles.
Este pregonero, este libro viejo que aquí hace su relación, su crónica, fue y es poeta antes que prosista. Y escribiendo como pedía Wordsworth ya desde la serenidad, pasada la emoción, compuso tiempo más tarde un poema que se titula precisamente «Calle Donceles». Permítanme que lo lea porque creo que recoge la atmósfera de una de aquellas librerías de la calle próxima a la plaza de Santo Domingo, donde aún hay escribas que componen a máquina cartas de amor para los analfabetos. También, la atmósfera de muchas librerías de viejo de cualquier latitud:
Calle Donceles
A José María Conget
Como pares de Francia
o aquellos caballeros de la Tabla Redonda, esta docena de librerías de viejo,
su mar de letras
sobre el lago de la antigua Tenochtitlan. Junto a las ruinas excavadas del Templo Mayor y tras la Catedral Metropolitana,
su santuario de escritos
(también algunos de ellos ruinas).
Los tomos de una misma enciclopedia separados igual que esos parientes que habitan ciudades vecinas
y nunca van a visitarse. Descabaladas colecciones de revistas dispersas
en locales contiguos.
Todo el humano saber, escandido en cartelas hechas a mano
que pastorean
los frutos obedientes de la imprenta.
Hiedra de frases y de párrafos
que besa el techo y tiñe el tragaluz, cuadriculada página diáfana.
Mirados por la biblia en la vitrina, los retratos de Lenin y de Hitler disputándose a empellones una mesa ebria como esa guía de los whiskies mejores del planeta
(y el inframundo).
Cairns, túmulos de ofrenda a los diversos dioses.
Pirámides del Sol y de la Luna, Torre Latinoamericana,
Ángel de la Independencia.
Igual que en una instalación de esas galerías modernas, los ejemplares:
esas promesas apiladas en montones caóticos
para caer —como caen las promesas—.
El suelo ajedrezado con su lengua binaria,
su alfabeto de únicamente dos letras, que espera ansioso recibirlos
en el derrumbe
de un sismo provocado por el hombre.
Al abrirlos, descubres
manchas en la piel como en manos ancianas, en alguno un ex libris
o un sello, gris, morado, rojo:
hierros ya fríos
de ciertas expoliadas bibliotecas.
Estantes y volúmenes, la madera, el papel:
hermanos juntos, huérfanos del árbol.
Libros sobre arqueología maya que ya también son arqueología.
En una calle aledaña al Zócalo, di con la sede de la primera imprenta que funcionó en la Nueva España. Fue un hallazgo emocionante, porque Sevilla confluía allí a través de la dinastía de los Cromberger y la tradición impresora hispalense del siglo XVI. Libros antiguos no había a la venta, pero sí una selecta muestra de otros volúmenes. Yo me traje un ejemplar de la traducción de El naufragio del Deutschland, de Gerard Manley Hopkins, en versión del poeta Salvador Elizondo, que consulté para la mía propia, con sus aladas y alevosas aliteraciones. Lustros después compuse este otro poema:
Prensas de ultramar
Calle de la Imprenta, hoy Pajaritos. De aquí iban las prensas de ultramar entre tipos y resmas de papel
e incunables, aún fresca su tinta, acunados por vientos y mareas,
a otro continente, el Nuevo Mundo. Gutenberg no quedaba tan lejano,
y empezaban las Indias por el río con las velas henchidas como pliegos tendidos a secarse en un cordel.
Posible era retomar el hilo allí de la lectura comenzada en un taller remoto de Sevilla
que al fin desembocaba en Nueva España tras procelosas olas, calmas chichas
y augurios, esperanzas y promesas.
El final de un capítulo cedía
paso al comienzo del siguiente. Todo, una continuidad interrumpida
tan solo por el hiato de las ondas, la piel del piélago, esa gran página impresa por el Sol o por la Luna, rasgada a veces por las tempestades. Romances, relaciones de sucesos, hojas volantes, bandos, villancicos, pragmáticas, libelos y comedias…
La Gran Tenochtitlan aún se llamaba
"La urbe en la laguna". Allí formaron los cajistas su selva de volúmenes: tomos de religión y de doctrina, vocabularios de las lenguas indígenas, la hoja sobre un sismo en Guatemala. En su convento aquel de San Jerónimo, en su celda sor Juana los reunía, sucinto paraíso de saber
junto a un patinillo sevillano
o que pudiera serlo, en todo igual como dos ejemplares de una obra salidos de una misma imprenta y caja.
Prensas de ultramar; también en ellas, el mundo preso entre letras de molde.
Aquella imprenta estaba a solo unos pasos de El Nivel, la cantina más antigua de la Ciudad de México. No es mala vecindad, una imprenta y una cantina, ¿verdad? Luis Alberto de Cuenca, que desde hace muchos años es abstemio, dedica un poema en su reciente Pla de cis›e a aquellos libros que leyeron los españoles que marcharon a las Indias a comienzos del siglo XVI. Qué leían aquellos valientes, se pregunta. Fácil respuesta, dice: "leían libros de caballerías". Y concluye:
De esos libros plagados de batallas y del ejemplo de sus invencibles personajes sacaron los redaños para ganar imperios
con un puñado de hombres
frente a muchos millares de enemigos.
Eso demuestra que leer no es solo un vicio placentero y solitario,
sino un arma letal cuando se esgrime para llevar a cabo una conquista.
Esos mismos libros que sorbieron el seso a Alonso Quijano y protagonizan el capítulo VI de la primera parte del Quijote, el del donoso escrutinio de su librería realizado por el cura y el barbero, son, con otros, los que el Caballero de la Triste Figura reivindica (como Luis Alberto de Cuenca) por su valor ejemplificante en el capítulo XXV, especialmente el Pmadśs de Gaula, «norte, lucero y sol de los valientes y enamorados caballeros». Pero también hay otros que sirven de dechado: «Y así lo ha de hacer y hace el que quiere alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando a Ulises, en cuya persona y trabajo nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento, como también nos mostró Virgilio, en persona de Eneas, el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolos ni describiéndolos como ellos fueron, sino como habían de ser, para quedar ejemplo a los venideros hombres de sus virtudes».
De libros viejos he aprendido mucho leyendo al gran cervantino Andrés Trapiello, principalmente los veintitantos tomos de su Saló› de pasos perdidos, con sus muchas visitas al Rastro y a librerías de viejo de medio mundo, pero también a pisos lóbregos y almacenes destartalados que contenían bibliotecas personales en vías de extinción. Recuerdo ahora escenas muy desoladoras en las que los herederos ponían en almoneda lo acumulado durante tanto tiempo por padres o familiares.
He hablado de México, pero no menos importante para mí es Irlanda, land of saints and scholars, país de santos y eruditos, como suele repetirse: James Joyce escribió algo sobre ello. Uno de los capítulos de su libro Ulises se desarrolla en la Biblioteca Nacional de Irlanda, cuyos ficheros en cartulinas y cajoncillos de madera he fatigado. A la publicación de esta novela (y a la del poema de T. S. Eliot La tierra baldśa) dediqué mi novela 1922, desarrollada en no pocas de sus páginas en la librería Shakespeare & Co. de París, en un emplazamiento anterior al famoso actual frente al Sena.

Uno de los mayores escritores irlandeses que vinieron tras Joyce, el siempre lleno de humor Flann O’Brien, publicó unos desternillantes artículos en The Irish Times en los que se inventaba una empresa que proporcionaba unos peculiares servicios a los ricachones que ostentaban en sus casas bibliotecas compuestas de libros no leídos. «¿Por qué una persona rica ha de padecer la molestia de fingir que lee? ¿Por qué no va un manipulador de libros profesional y manosea convenientemente su biblioteca a tanto por balda? Una persona así, debidamente cualificada, podría ganar un dineral», escribe.
La carta de servicios abarcaba cuatro categorías. La más módica incluye el manipulado de todos los libros, «cada cual con cuatro páginas con las esquinas dobladas, y un billete de tranvía, un ticket de guardarropa u otro artículo similar insertado a modo de marcapáginas». Sobre ese «manipulado popular» viene el «de primera». Consiste este en que cada volumen tendrá ocho páginas con las esquinas dobladas, «un pasaje apropiado en no menos de veinticinco volúmenes será subrayado con lápiz rojo, y un folleto en francés sobre las obras de Victor Hugo insertado como marcapáginas en cada cual».
Sigue el «Manipulado de lujo»: aquí, «cada volumen será manoseado de forma salvaje, los lomos de los volúmenes más pequeños serán dañados de un modo que dé la impresión de que han sido llevados por ahí en el bolsillo, un pasaje de cada volumen será subrayado con lápiz rojo con una señal de exclamación o interrogación en su margen, un programa viejo del Gate Theatre insertado en cada volumen a modo de separador». Pero no queda ahí la cosa: «No menos de treinta volúmenes serán tratados con manchas de café, té, cerveza o whiskey, y en no menos de cinco volúmenes se escribirán las firmas falsificadas de los autores».
Finalmente, está el «Manipulado Superior» (aunque su nombre real es Le Traiteme›t Superbe). Consiste en que cada ejemplar será bien manoseado primero por un manipulador cualificado y luego por un maestro manipulador con al menos 550 horas de experiencia. Los libros serán subrayados con tinta roja al menos en el cincuenta por ciento de los ejemplares y los pasajes apropiados tendrán una frase del estilo: «¡Basura!», «¡Por supuesto!», «¡Muy cierto, muy cierto!», «¡No estoy de acuerdo en absoluto!», «Sí, pero véase Homero, Od., iii, 151» o, entre algunas más, «Recuerdo que el viejo Joyce me decía justo eso mismo». Es la fórmula más costosa, aunque tirada de precio si se tiene en cuenta el prestigio que aporta, observa O’Brien. Pero eso no es todo, también se inscribirán dedicatorias por los más grandes autores (en su caso, irlandeses). Como muestra, un botón:
«Se supone que ahora soy un buen escritor, pero no lo bastante mayor como para olvidar la infinita paciencia que demostró usted en los viejos tiempos al guiar mis jóvenes pies por el sendero de la literatura. Acepte este nuevo libro, por pobre que este sea, y créame por favor que sigo siendo, como siempre, su amigo y admirador, G. Bernard Shaw».
Mi biblioteca personal tiene libros que no necesitan de esas estratagemas, aunque debo confesar, naturalmente, que no todos los ejemplares han sido leídos. Faltaría más. He leído la mayor parte, otros aguardan. Dándole la vuelta al verso de Mallarmé: «La carne es alegre, ay, y yo no he leído todos los libros». No pocos de los que poseo y he leído están dedicados por sus autores, de Seamus Heaney a Carlos Fuentes. Muchos más lo estarían si hubiera sido más avispado cuando dirigía la Casa del Libro o durante los años en los que me ocupé de coordinar las actividades de la otra Feria, la del libro nuevo, que no compite con esta sino que la complementa. Pero no me había picado el aguijón de la bibliomanía y dejé pasar numerosas oportunidades. Algo imperdonable si se considera que recibía a los escritores a domicilio, en mi despacho de la librería o en su salón de actos.
Hasta ahora mi ejemplar más preciado era la primera edición de El oro de los tipres (Emecé, 1972) de Borges, adquirido en una librería de la avenida de Mayo en Buenos Aires (puede que fuera El Túnel, muy cerca del mítico café Tortoni, y en su misma acera, no lejos del hotel donde, enfrente, se alojaba Federico García Lorca cuando estrenaba en la capital argentina). Ostenta la minúscula firma del escritor ciego: un garabato que parece un insecto estampado en las páginas del libro, digo aplastado. El ejemplar no estaba dedicado, solamente signado por quien no podía ver su propia firma. Luego he leído que proliferaron las firmas falsas de Borges. Da igual. En este caso hago dejación de mi falta de mitomanía y creo firmemente que este ejemplar pasó realmente por las manos de uno de mis escritores predilectos. De otro autor favorito, de Álvaro Cunqueiro, no solo he consguido por azar (pero un azar fruto de la persecución de datos) cartas y telegramas enviados a unas profesoras vecinas de su admirado Hamlet, príncipe de Dinamarca, sino también los mecanoscritos de unos curiosos relatos inéditos.
Todo ello, si algún día me veo apurado económicamente, irá a parar a una librería anticuaria o directamente a una institución que afloje lo que tenga que aflojar. Mi adquisición bibliófila más reciente e interesante es del pasado mes de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), una feria de libros nuevos, pero que incorpora en un costado de su vasta exposición varias librerías de viejo. Un objetivo me había impuesto: buscar el ejemplar de Troilo y Srésida, otra de las tragedias de Shakespeare, traducido por Cernuda y publicado por Ínsula del que me había avisado Héctor Abad Faciolince, a quien había entrevistado un par de días antes, en un correo electrónico con fotografías que me había enviado la víspera de su regreso a España.

Al levantar la pieza no pudo sino ponerme los dientes largos, muy largos, y aunque no colecciono primeras ediciones pensé que por una vez podría darme el gusto si el precio era razonable. No lo era, al menos el que vi en internet tras pesquisarlo. Pero sí hay un enigma no resuelto que salta a la vista al ampliar las fotos tanto de la web de la librería como de las enviadas por Héctor. Esto espoleó mi curiosidad, y mi temor aquella mañana era doble: de un lado, que ya se hubiese vendido; de otro, que, como suponía Héctor en su mensaje, me rebajaran el precio a la mitad, bien, pero aun así fuera una cantidad importante. ¿Qué haría yo en tal caso?
Esa mañana, nada más abrir la FIL, lo tuve en mis manos y tras la preceptiva negociación (mostrar interés por otro libro que no tenían y aceptar como escéptica consolación este, con renuencia), pagué la tercera parte de lo que se pedía por él en Internet. Para empezar, no eran los 15000 pesos anunciados, sino 10.000, dos terceras partes. Tras el regateo y sin mucho esfuerzo por mi parte («Tengo mucho gusto de que lo lleve usted a España»), pagué un tercio de lo solicitado inicialmente. No es solo una primera edición, además está dedicada y firmada por Cernuda a Ignacio Guerrero («Nacho Guerrero»), con quien tuvo intenso trato a su llegada a México, a partir de las vacaciones de verano de 1949, baños en Acapulco incluidos.
Además, el ejemplar perteneció luego a Sergio Fernández (ostenta su priápico ex libris), escritor mexicano a quien conocí hace más de tres lustros en la Ciudad de México en una comida organizada por la editorial de mi biografía de Cernuda, antesala de una mesa redonda que mantuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde él había sido catedrático de Literatura Española. Fernández, muerto hace cuatro años, había tratado a nuestro paisano y me había contado algunas anécdotas sobre él. Fue amigo de Guerrero, que daba muchas fiestas en su casa a las que acudían jóvenes atractivos para Cernuda.
Pero, además de todo lo anterior, este libro tiene, como apunté, el valor del misterio, acaso uno de los mayores atractivos que puedan considerarse. Porque este ejemplar publicado en 1953 es dedicado en 1954 a Guerrero, pero con la particularidad —quiero decir el enigma— de que Cernuda sitúa el lugar de la dedicatoria no en México, donde ya residía, sino en Mount Holyoke, la universidad de Massachusetts en la que impartió clase hasta 1952, para no volver. ¿Para no volver? Como si fuera de Borges, la caligrafía de Cernuda no es el culmen de la claridad y tal vez aquí haya anotado el año 1949. Pero no, esto es materialmente imposible porque el libro salió de imprenta tres años después. Debe de aludir, pues, al lugar donde terminó la traducción empezada en Gran Bretaña. Cernuda tenía algunas particularidades al dedicar libros: por ejemplo, se los dedicaba a sí mismo («A Luis»), con ese desdoblamiento típico suyo que le hacía a veces dirigirse a sí mismo en segunda persona en los poemas o narrarse en tercera, con el nombre de Albanio, en Oc›os.
En 2006 dejé de ser librero, pero intensifiqué mi escritura y mi labor de traducción. Al año siguiente, el primer tomo de mi biografía del autor de La Realidad y el Deseo obtuvo el Premio Comillas. Y pocos años después me convertí en editor por cuenta ajena para un sello, Paréntesis, que contaba con tres colecciones. Una de ellas era la colección Orfeo, destinada a la recuperación de textos que, agotadas sus ediciones, merecían volver a circular. No necesito recordar que en la mitología griega, y en numerosas obras del arte occidental, que van de la música a la pintura, Orfeo tocaba la lira y fieras y hombres caían rendidos a su ensalmo.
Pero no fue por eso por lo que propuse su nombre, la ambición de que fuera irresistible, sino por el rescate que realizó de su esposa, Eurídice, en el inframundo. «Rescate» es aquí la palabra decisiva. En la colección Orfeo, como una librería de viejo que vuelve a poner a disposición de los lectores textos que ya no están en las mesas de novedades, publicamos con prólogos escritos ex profeso reediciones del cubano José Martí, el venezolano José Balza, el madrileño Agustín de Foxá y novelistas sevillanos como Julio Manuel de la Rosa o Aquilino Duque. Lamentablemente, Orfeo no pudo rescatar del todo a Eurídice, tomándose demasiado al pie de la letra el mito: al tercer año o así fracasó en su empresa, arrastrado por los problemas financieros de la compañía matriz, víctima esta, por muchas razones que resultaría aquí largo analizar, de la crisis económica de aquellos años.
Pero, antes del prematuro cierre, en otra de las colecciones publicamos nada más y nada menos que a Irene Vallejo, entonces una joven escritora que trataba de abrirse camino. Se trataba de su primera y pienso que única novela, que pasó sin pena ni gloria. ¿De haber continuado la editorial nos habría entregado Vallejo su posterior El infinito en un junco? Me temo que, de haber sido así, por la muy superior distribución de Siruela, su editorial para la ocasión, el éxito hubiera sido mucho más modesto. Pero me hubiera encantado publicar ese canto al mundo del libro, agridulce por tramos cuando se ocupa de la destrucción de papiros, pergaminos y códices. Ese libro, del que yo tenía un ejemplar, como de todo lo que publicábamos, ya no está en mi biblioteca. Lo he buscado, y nada. Fernando Iwasaki me lo pidió en préstamo y no se lo pude proporcionar. Hoy tendrá cierto valor por su rareza (se tiraron pocos ejemplares) y por la notoriedad posterior alcanzada por su autora. Debí de haberlo llevado a vender (por un magro dinero y formando parte de un lote) un par de años antes de que la autora diera el campanazo con El infinito en un junco.

Allí, como decía, Vallejo recoge muchos desastres relacionados con los libros y las pérdidas de bibliotecas. Inquisiciones de todo tipo han mermado nuestro acervo bibliográfico. En México, donde por cierto Irene publica regularmente en un importante periódico a partir de su éxito, había códices (o algo parecido). Bernal Díaz del Castillo los vio en unas estancias del palacio de Moctezuma. ¿Destruyeron los conquistadores documentos de los aztecas y de otros pueblos mesoamericanos? Sí.
Como también lo hicieron los propios aztecas (esto lo omite Irene, pero lo recuerda Octavio Paz), para dotarse de una legitimidad que entroncara con la ciudad-estado de Tula y quitando de en medio, por orden del tlatoa›i (rey) Itzcóatl, los testimonios que estorbaran, como un bolchevique en una foto de Stalin. Otros códices y documentos se salvaron porque fueron puestos por los propios indios en manos de eruditos de la Colonia. Es lo que ocurrió con lo mucho que atesoraba el descendiente de los reyes de Texcoco don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, que fue a parar al jesuita Sigüenza y Góngora en el siglo XVII. Por mis manos no han pasado tantos tesoros.
Me conformo, no obstante, con haber visitado librerías y bibliotecas allá donde he viajado. Y con haber escrito algunos poemas sobre unas y otras que, no teman, no recitaré más aquí, aunque me van a permitir que lea algunos versos ajenos que tratan de lo que hoy nos reúne. En «Librería de viejo», José María Pemán describe un establecimiento gaditano donde «los libros maltratados» son «lanchones de regreso de cien rumbos, varados / en estos largos diques de la melancolía». Y agrega:
Aquí son más cercanos y amigos los poetas. Más nuestros, en los atlas, los ríos, las naciones.
Y puede uno llevarse dos duros de planetas y robar los eclipses y las constelaciones.
Antípoda política de Pemán, Francisca Aguirre, por su parte, es autora de «Nana de los libros viejos». Allí leemos la descripción de otra librería:
había montañas de libros viejos, algunos viejísimos,
tan viejos que se les caían las hojas como a los
[ árboles, otros, más afortunados, habían sido
[remendados, como los calcetines o los zapatos.
Porque un libro, señores, es una prenda de
[abrigo.
Claro que son los libros prendas de abrigo en el invierno, y en el veranillo del membrillo o de san Miguel, como ahora, sus hojas refrescan como las de un abanico. Todo tiene su envés. Como algo no tan pregonado, querría reivindicar un aspecto que puede tener mala prensa: el de las librerías de viejo que son una puerta de salida para el crítico o quien, como es mi caso, reciba muchos libros. Las superficies de las casas son limitadas, limitado el peso que pueden contener, los libros que llegan traen a lo sumo un marcapáginas, pero nunca un trozo de madera que ensamblar en la estantería. Hay libros que tienen que salir para que otros entren. No tengo vergüenza en reconocer que periódicamente visito una librería de viejo de nuestra ciudad para evacuar ejemplares que ya no puedo tener en mi domicilio.
Lejos están los tiempos en los que uno soñaba con poseer una biblioteca poco menos que infinita. Ya no acumulo lo innecesario, y me desprendo de libros a los que de este modo proporciono una segunda oportunidad, al tiempo que quito un problema a mis herederos. No todos encontrarán su lector, pero esto es algo que también sucede con los libros nuevos, muchos de los cuales, devueltos al almacén de la distribuidora o de la editorial, son guillotinados y se convierten en pasta de papel. No sé si fue en Los demasiados libros donde Gabriel Zaid prescribió que cuando un libro entra debe salir otro.
En cualquier caso, lo han repetido muchos. Yo mismo ahora. El pasado mes de julio, en una entrevista lo decía el poeta mexicano Vicente Quirarte, exdirector de la Biblioteca Nacional de México, que en los últimos años ha ido adelgazando su biblioteca. No comparto con Quirarte, sin embargo, el gusto por encuadernar los volúmenes de una biblioteca personal y si me apuran cualquier biblioteca. Por bien vestidos que estén, en piel o pasta, me parece que son otros libros. No coincidía conmigo Alfonso Canales, dueño al morir de una biblioteca impresionante en la que todos los volúmenes habían sido encuadernados según su gusto, 26 064 obras hoy disponibles en una colección especial de la Universidad de Málaga.
Nos vamos acercando ya al colofón de esta charla, esta relación de un libro viejo que rejuvenece al hablar de otros, tengan la edad que tengan. El de los colofones es otro asunto al que podría dedicar algunos párrafos, pero se va acabando el tiempo, en justa correspondencia con el magro espacio que los colofones, esos mascarones de popa, ocupan en los libros. Lo primero que se debe decir de ellos es que en general mienten: ¿cuántas veces habré recibido un libro días antes de la fecha que esa frase postrera indica que es la de terminación de la impresión? Se siente uno como un viajero en el tiempo de la novela de H. G. Wells, cuya autobiografía, por cierto, he traducido. Alguna vez también la realidad hace que lo declarado sea un involuntario embuste.
Es lo que sucede con mi ejemplar de Las cosas del campo, de José Antonio Muñoz Rojas, en la hermosísima colección La Cruz del Sur de Pre-Textos. El colofón reza: «Acabóse de imprimir este libro en su séptima edición el día 9 de octubre de 2009, en conmemoración de los cien años de vida del autor». Un noble homenaje, pero como comienza la frase, el acabose de los colofones. Porque Muñoz Rojas, cansado de estar vivo y temiéndose todos los fastos, ajetreo e incomodidades de su centenario, murió unos días antes de que se cumpliera cifra tan redonda, el 28 de septiembre de 2009, a los noventa y nueve años y trescientos cincuenta y cuatro días de edad.
Les he estado hablando durante un rato, ya excesivo, sobre mi prolongado trato con los libros, esos objetos que he leído, editado, traducido y reseñado, con los cuales he comerciado, y que hasta he escrito con notable temeridad haciendo bueno aquello de lo que se quejó el doctor Johnson a Boswell y este recogió en su biografía: «Es extraño que se escriba tanto y se lea tan poco». Últimamente trato de hacer más lo segundo que lo primero. De uno de mis libros de poesía son estos versos con los que ya me callo y que comparto con ustedes, a modo de colofón (a modo de colofón defectuoso como el de Muñoz Rojas, porque ya anuncié que no leería más poemas míos) como fin de esta relación de alguien que ya él mismo es un libro viejo y testimonio de una relación apasionada:
Ex Libris
En vez de dar mi nombre a cuantos libros apilan mis estantes
fijándolo en sus páginas primeras,
más correcto sería que mi piel ostentara sus títulos, grabados con la tinta indeleble del afecto.
Pues soy lo que ellos me trajeron. Sus líneas tatuaron a mi alma.